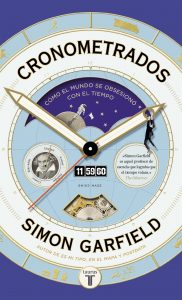El origen de este ensayo está en esa clase de reflexiones –de andar por casa- que todos nos hacemos alguna vez, de esas del tipo de cómo es posible que el fin de semana se haga tan corto y se hicieran tan largos los cinco minutos que van del gol de Andrés Iniesta al pitido final del partido contra Holanda en el mundial de 2010. Garfield experimentó esa percepción tan subjetiva del tiempo en un accidente de bicicleta. En los días eternos que estuvo postrado en una cama de hospital no dejó de darle vueltas al modo en que el tiempo se ha convertido en una obsesión que nos domina de forma cada vez más violenta.
Para entender cómo hemos llegado a este punto, el escritor británico plantea en su ensayo un entretenidísimo recorrido por una selección de hechos históricos con especial protagonismo de tres países: Francia con sus ideas propias sobre el calendario, Inglaterra unificando el horario de los trenes y Suiza haciendo –y vendiendo- más relojes que nadie. La rebeldía de los franceses comienza cuando a finales del XVIII decidieron que el día tuviera diez horas (eso sí: de cien minutos cada una). El experimento no llegó a durar ni dos años.
Ya en el siglo XXI, el país vecino redobló su apuesta en eso de ir por libre y lo hizo de la mano de un grupo autodenominado Frente de Oposición al Año Nuevo. El centenar de integrantes de tan jocoso grupúsculo se reunió en un pueblo cercano a Nantes para frenar el cambio de año: concretamente intentaron detener 2006 dado que el año que acababa había sido malo y todo auguraba que el nuevo sería peor. Volvieron a intentarlo en 2008 congregando a un millar de personas en los Campos Elíseos. Probablemente la metodología seguida no era la más eficaz posible: entonar canciones protesta y romper relojes de pared.
Toca sincronizar la hora
Aparte del reloj, el otro gran elemento que cambió nuestra forma de valorar el tiempo fue el tren y eso nos lleva a Inglaterra. En 1830 se inaugura la línea Manchester-Liverpool y a partir de ahí ya no cabía que cada ciudad se rigiera por la hora que marcaba el reloj de la plaza mayor. Había que sincronizar los relojes en beneficio de la seguridad, al menos los que colgaban de las estaciones. No podía ser que Oxford, Londres o Bristol tuvieran diferencias de entre cinco y diez minutos. Si había un desfase en el reloj de dos maquinistas, el resultado podía ser fatal. Y la cosa no fue precisamente de un día para otro. Los alemanes, por ejemplo, no unificaron su hora hasta 1890.
En el itinerario de Garfield, Suiza es parada obligatoria. Suya no es la invención del reloj portátil pero nadie ha dominado como este pequeño país alpino la producción de estos aparatos de precisión, especialmente los más sofisticados y de elevado precio. Su liderazgo se benefició de su neutralidad en las guerras mundiales vendiendo por igual a los dos bandos. Aunque es cierto que su reinado se ha visto amenazado por japoneses primero y por el todopoderoso Apple más recientemente, siguen mandando y según datos de 2014 más de la mitad del dinero gastado en el mundo en relojes tenía como denominador común su fabricación en el país de Federer.
Toda una vida en pocos minutos
Donde el talento de Garfield resulta más disfrutable es cuando bucea en la intrahistoria de nuestra obsesión creciente por el tiempo y nos cuenta por qué la duración de los primeros cedés no excedía los setenta y cuatro minutos (que es la duración media de las grandes grabaciones de la novena de Bethoveen) o qué pasó para que un fotógrafo de apenas veinte años, desconocido y de escaso currículo, hiciera en Vietnam una de las fotografías definitivas del siglo XX, conocida como La niña del napalm. No hay día que Nick Ut, que así se llama el reportero gráfico, no le explique a alguien cómo en décimas de segundo retrató a esos cuatro críos que huyen despavoridos y abrasados de una zona bombardeada una mañana del 8 de junio de 1972.
A Garfield le interesa especialmente indagar en esa sensación de ver toda una vida resumida para siempre en pocos instantes. Otro que tal, pero unos cuantos años antes, en 1954, es Sir Roger Bannister, el primer ser humano que consiguió correr la milla (1.609 metros) en menos de cuatro minutos. Desde aquel entonces con 23 años y hasta la actualidad con 88 y afectado por un párkinson, Bannister prácticamente no ha pasado un día de su existencia en que no haya contado al detalle aquella hazaña. Dos largas vidas destiladas en pocos minutos.
Garfield es uno de esos divulgadores de envidiable habilidad para enriquecer cualquier dato con anécdotas y curiosidades varias. Da igual que nos explique –en primera persona- cómo se hace un reloj de pulsera o cómo se fabrica un MINI, o que nos cuente cómo se rodó la secuencia más célebre de El hombre mosca (1923) con Harold Lloyd colgado de las manecillas de un reloj que luce en lo alto de un rascacielos de Los Ángeles; en todos los casos, se las apaña para atrapar al lector en multitud de asuntos que a priori seguramente le interesen poco o nada.
No es éste un libro de conclusiones ni moralejas pero su autor sí se regodea en algunas contradicciones; la más obvia: que trabajamos muchas horas, todas las del mundo, casi siempre con el objetivo final de… poder trabajar menos. ¿Pero tan difícil es ser dueños de nuestro tiempo? Y en ese sentido, ¿lo tenemos cada vez más crudo con el avance imparable de las nuevas tecnologías? Probablemente sí. Garfield rescata un momento televisivo de su niñez que ilustra bien esa sensación de acoso imbatible. Se trata de un monólogo de Dave Allen, ácido humorista irlandés de los setenta, que acababa así: “Vivimos atados al reloj de muñeca o de pared. Se nos cría al pie del reloj para respetarlo. La puntualidad. Fichamos en el reloj del trabajo. Volvemos a casa a la hora que nos dice el reloj. Comemos, bebemos y nos acostamos según el reloj. Te pasas cuarenta años haciendo lo mismo, te jubilas y ¿qué te regalan? ¡Un puto reloj!”.