El libro nace, sin embargo, mucho antes de ese día. Nace —como explica el propio autor— en una visita a Londres, frente a la cama de Churchill en el Gabinete de Guerra. Alrededor del lecho no hay mapas de frentes terrestres, ni retratos de reyes, sino un sencillo gráfico con la curva de convoyes que llegan a puerto. Cuando la línea comienza a subir, el primer ministro anota en sus memorias: “Empezamos a ganar la guerra”. Esa imagen persigue a Torres Sánchez y se convierte en llave interpretativa: si la Segunda Guerra Mundial se decide en el Atlántico, en los convoyes que llegan o no llegan, ¿por qué seguimos leyendo la independencia de Estados Unidos solo en clave de batallas terrestres?
La pregunta guía toda la obra. El autor desmonta la ilusión de que los fusiles de Saratoga o los cañones de Yorktown aparecen por generación espontánea. Las colonias no tenían capacidad para producir pertrechos a gran escala; La Habana, convertida en mito abastecedor, tampoco. Todo llega, como en el siglo XX, en largas columnas de velas que cruzan el océano: convoyes cargados de pólvora, uniformes, dinero, artillería. España envía miles de unidades de casi todo lo necesario para combatir y, al mismo tiempo, necesita impedir que Gran Bretaña haga lo propio. El resultado es un duelo de convoyes en el que se juega el destino de una guerra y en el que la Armada española, esta vez, gana a los puntos y por KO.
La victoria logística se apoya en un giro estratégico profundo. Tras la humillación de la Guerra de los Siete Años, la monarquía de Carlos III asume que no puede volver a encerrarse tras murallas y cadenas de puerto. En las escuelas de Guardiamarinas y en los camarotes de los navíos germina una idea nueva: la única forma de conservar América es pasar a la ofensiva. Durante una década larga, esa reflexión va ascendiendo desde los marinos al Gobierno hasta cristalizar en 1780 en una política decididamente ofensiva: grandes escuadras en el Canal de la Mancha que inmovilizan dos tercios de los recursos navales británicos “por si acaso”, maniobras audaces y, sobre todo, la organización del mayor convoy de la historia de España rumbo al Caribe, con diecisiete buques de guerra y más de veinte mil hombres para que Bernardo de Gálvez abra un segundo frente en Florida.
Ese giro doctrinal solo puede sostenerse con información. Torres Sánchez insiste en que antes de la batalla de cañones se libra la batalla de los papeles. Organizar un convoy de 138 mercantes es, sobre el papel, una invitación al desastre: una presa fácil que todo el mundo ve. La única defensa es saber qué sabe el enemigo… y engañarle sobre lo que cree saber. Ahí entra en escena una red de espionaje digna de novela, reconstruida gracias a un golpe de fortuna archivística: cuando se cierra la embajada española en Londres al declararse la guerra, la documentación confidencial se envía a París, y en ese traslado aparece un informe que detalla quién cobra, cuánto y por hacer qué. De pronto, se ilumina el mapa oculto del espionaje español en Gran Bretaña.
Lo que el libro revela es asombroso. Hay un informador dentro del propio Almirantazgo británico, operarios pagados en los arsenales de Londres, Portsmouth, Plymouth o Woolwich, almacenes de cañones “taladrados” por la inteligencia española, redes montadas sobre todo con irlandeses católicos resentidos con la Corona inglesa. Desde Holanda se infiltra un agente apodado “Fox” a bordo de un pesquero que bordea Escocia y se cuela en la red británica para regresar luego con noticias frescas. Otro espía, español disfrazado de italiano, recorre Europa como vendedor de partituras: en las notas de esas hojas de música se esconden palabras clave —navío, fragata, Pensacola— que permiten enviar mensajes cifrados sin levantar sospechas.
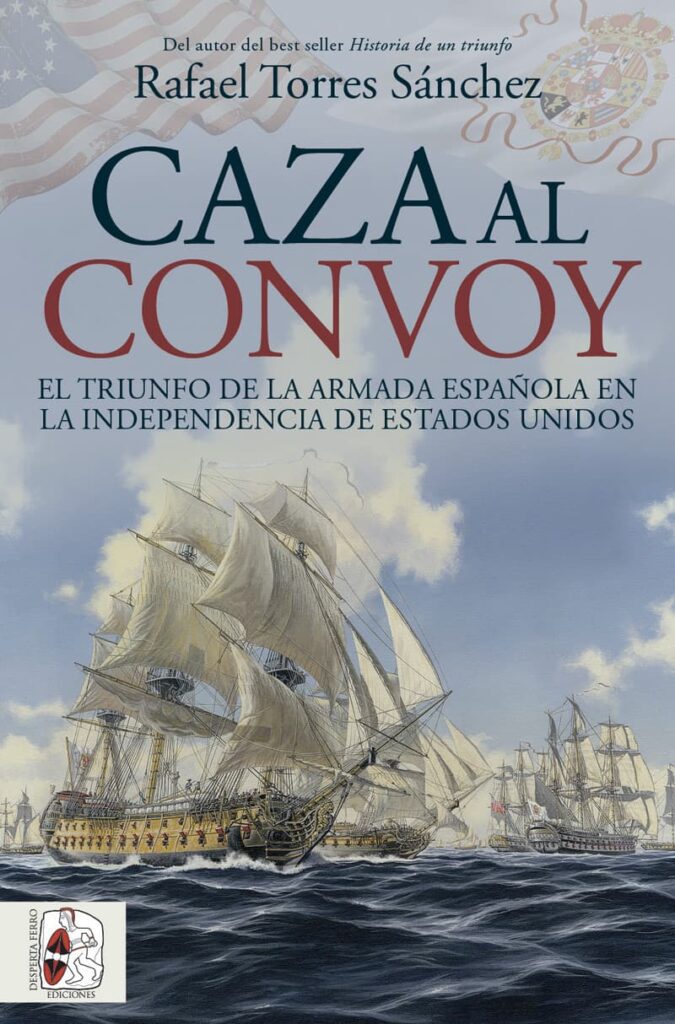 [1] A esta trama se suma la figura exuberante del conde de Aranda, embajador en París y protagonista absoluto de la “corte de los espías”. Llegado a la capital francesa, exige “el palacio más grande que haya” y lo convierte en un centro de sociabilidad permanente: helados, horchatas, cantantes, juegos, bailes… y, en la habitación contigua, traductores de inglés, delineantes de planos militares, analistas de noticias.
[1] A esta trama se suma la figura exuberante del conde de Aranda, embajador en París y protagonista absoluto de la “corte de los espías”. Llegado a la capital francesa, exige “el palacio más grande que haya” y lo convierte en un centro de sociabilidad permanente: helados, horchatas, cantantes, juegos, bailes… y, en la habitación contigua, traductores de inglés, delineantes de planos militares, analistas de noticias.
Cada noche se sientan a su mesa ministros franceses, militares, nobles, viajeros y un invitado asiduo: Benjamin Franklin, con su gorro de castor, escuchando, opinando y, de paso, dejando caer información. Entre fiesta y fiesta, Aranda hace algo más que política: organiza inteligencia de alto nivel, hasta el punto de que un ministro de Marina francés acaba admitiendo, estupefacto, que el embajador español tiene mejor información sobre los ingleses que sus propios servicios.
Mientras Floridablanca, secretario del Despacho de Estado, financia con generosidad esa embajada convertida en máquina de información —tan costosa como el conjunto de las fábricas reales—, monta en secreto una red paralela en Lisboa para contrastar los datos de Aranda. La guerra se llena así de espejos: espías británicos en Cádiz, agentes españoles en Londres y Lisboa, informes cruzados que permiten medir la eficacia del contraespionaje.
Cuando llega el momento de armar el gran convoy español, todo ese tejido invisible entra en acción. En Cádiz, ciudad exhausta tras otras campañas, se vacían tesorerías, se mueven tropas, se contratan 138 buques que todo el mundo ve… y se juega con los suministros para sembrar confusión: a unos navíos se les carga vino, a otros no; los espías, que conocen la lógica de los aprovisionamientos, concluyen que la escuadra no puede ir a América.
En el otro lado del canal, el sistema británico muestra sus grietas. Acostumbrada a dominar el mar, Gran Bretaña había dispersado sus mecanismos de provisión: se compra y embarca en Escocia, en Irlanda, en Londres, sin necesidad de grandes convoyes. Cuando España entra en guerra y los corsarios norteamericanos empiezan a merodear la propia costa británica, esa dispersión se convierte en un problema. Las instituciones no se coordinan; la Royal Navy se niega a desprenderse de fragatas para escoltar transportes; los convoyes se retrasan. El doble convoy que habrá de ser cazado por Córdova sale tarde y, aun cuando lleva cinco navíos de guerra de escolta, el almirante Geary le arrebata cuatro en mitad de la travesía para reforzar la flota del Canal, convencido —según le asegura su inteligencia— de que el Atlántico está despejado.
Ahí espera Luis de Córdova, con una escuadra que Mazarredo, probablemente el mejor marino de su época, ha entrenado a conciencia en la bahía de Cádiz, tres maniobras diarias de señales y cambios de formación hasta que la flota maniobra “como un reloj”. Sabemos, gracias al diario minucioso del joven alférez Cosme Damián Churruca, cómo aquellas decenas de navíos enlazan contramarchas nocturnas sin perder la alineación, cómo salen “con todo” —hasta las rastreras izadas— para exprimir el último soplo de viento, cómo se reparten luego los barcos para amarinar uno a uno los transportes enemigos.
De los 63 buques mercantes británicos, 55 terminan capturados. No fue una cacería incruenta: en los testimonios aparecen cañones disparando a quemarropa, mujeres alcanzadas por la metralla en camarotes que se creían seguros, sargentos ingleses que escriben cartas devastadas. Pero desde el punto de vista estratégico, es una caza mayor en toda regla.
En paralelo, José Solano conduce al otro lado del océano el gran convoy español cuyo éxito hará posible la campaña de Gálvez. Su misión oficial es sencilla y casi brutal: que nada de lo que lleva caiga en manos enemigas. Cumplido el objetivo, devuelve la jugada a Rodney y lo encierra en Santa Lucía, obligándole a ponerse a la defensiva. La correspondencia privada del almirante británico revela respeto, irritación y un miedo soterrado. Mientras pide auxilio a su ministerio, desde Londres le responden tranquilizadores: “El convoy ya está en marcha”. Es el mismo que Córdova capturará al día siguiente. Pocas veces la ironía histórica ha sido tan fina.

Rafael Torres Sánchez.
La reseña no estaría completa sin una nota sobre el trato a los vencidos, que el libro ilumina con una sensibilidad poco habitual en la historia naval.
Entre los prisioneros capturados en el convoy británico hay mujeres, niños, civiles de toda condición. Los navíos se llenan de cunas —“no podemos ni cenar”, se queja un capitán español—, y la primera decisión al llegar a Cádiz es desembarcarlos, darles dinero y facilitarles el regreso a Inglaterra vía Lisboa. Sus propias cartas, encontradas por el autor, hablan de un trato correcto, incluso generoso.
Con los militares el proceso es distinto, pero también matizado: oficiales en semilibertad a la espera de canje, marineros invitados a alistarse en la Armada española o a quedarse a trabajar, alemanes que optan por las nuevas colonias de Sierra Morena en lugar de regresar a la India. Frente a los lúgubres pontones británicos, el contraste es elocuente.
Todo este despliegue de archivo —cartas, cuadernos de bitácora, diarios, memorias, redes de espionaje cruzadas— se acompaña de un elemento que el propio Torres Sánchez reivindica casi como lector antes que como historiador: los mapas. Incapaz de resignarse a seguir flotas imaginarias sobre un folio en blanco, convence a la editorial de llenar el libro de cartografía, hasta rozar el exceso. Y se agradece: la magnífica labor de Juan Valverde permite ver de un vistazo lo que el texto cuenta con detalle, desde los giros de la escuadra en el Canal hasta las rutas secretas de los agentes encubiertos.
Caza al convoy es, al final, mucho más que la crónica de una gran victoria olvidada. Es la demostración de que la independencia de Estados Unidos no puede entenderse sin la historia de España, y en particular sin el esfuerzo ofensivo de su Armada en los años decisivos. Al recuperar ese duelo de convoyes y mostrar cómo, en 1780, quien realmente dominó el mar fue España, Rafael Torres Sánchez no solo corrige un desequilibrio historiográfico: nos recuerda hasta qué punto el curso del mundo puede depender de barcos que llegan —o no llegan— a puerto.
Una historia oculta a plena luz que, gracias a este libro, recupera el lugar que merecía.
Rafael Torres Sánchez (Cartagena, 1962) es catedrático en la Universidad de Navarra. Su investigación se ha centrado en la historia militar del siglo XVIII, y su principal área de estudio son las fuerzas armadas y la guerra en la España de esa centuria, así como su comparación con otros Estados europeos.
Caza al convoy [1]. Rafael Torres Sánchez. Desperta Ferro. 520 páginas. 27,95 euros.