Por si fuera poco, resulta cansino tanto piropo a la lista infinita de actores y actrices a los que ha dirigido en una carrera aún en marcha e iniciada hace más de medio siglo. Y, sin embargo, qué error sería esquivar sus memorias y perderse el nacimiento del mito, esas primeras benditas doscientas páginas, divertidas, ocurrentes, evocadoras, sensacionales, que tanto recuerdan sus Días de radio y algunos momentos de Annie Hall y Broadway Danny Rose.
Como cabía esperar, el tono tan jovial, tan alado y divertido de su primera parte se va disipando sin remedio. Y eso que Allen se esfuerza –a veces con éxito– por no perder nunca el humor al describir los dos terremotos vitales que supusieron, al inicio de los años noventa primero su ruptura con Mia Farrow a raíz de iniciar una relación con Soon-Yi Previn, hija adoptada por Mia y el compositor André Previn; y los ataques renovados hace tres años a rebufo del movimiento Me Too por parte de la prensa estadounidense, buena parte de la acobardada e interesada industria cinematográfica y, una vez más, el clan Farrow, su ex pareja, su hija Dylan y su único hijo biológico Ronan.
No son, claro está, las memorias que le habría gustado escribir al director de Delitos y faltas y a nosotros devorar pero no decepcionan, se leen siempre con gusto y un sonrisa y ofrecen un autorretrato que vamos a tratar de resumir en solo diez frases.
A los cinco años de edad tomé conciencia de la mortalidad y pensé: ah, no, yo no me apunté para esto. Hace unos años en una rueda de prensa del Festival de Cannes volvieron a preguntarle por su relación con la muerte y contestó muy serio: estoy totalmente en contra. Aquel doloroso y temprano descubrimiento de que somos finitos generó una de esas obsesiones que no le han abandonado desde entonces y que ha motivado momentos antológicos en su cine; sin ir más lejos, en Annie Hall y Hannah y sus hermanas. Felizmente no solo no ha intentado nunca quitarse la vida sino que ha llegado a la concusión de que “la sangre es más fuerte que el cerebro. No hay ningún motivo lógico para aferrarse a la vida pero ¿a quién le importa lo que dice el cerebro? El corazón dice: ¿Has visto a Lola con su minifalda?”.
A mi madre la llamaron tantas veces para que fuera a hablar con las maestras que se convirtió en una cara conocida. No hay más que ver cómo ha retratado Allen a los docentes en su cine para imaginar el terrorífico recuerdo que guarda de su etapa escolar. Habla de “frígidas antisemitas” dispuestas a amargar la vida a un chaval al que le gustan con locura las chicas (“¿Qué se supone que me tenía que gustar, las tablas de multiplicar?”), que pasa de la religión que le corresponde (“el cerdo me encantaba, detestaba las barbas”) y que tiene pronto claro que le gustaría ser agente del FBI, investigador privado, apostador como su padre, mago, periodista o músico de jazz.
Anhelaba el día en que pudiera entrar en un bar de Manhattan y decir “lo de siempre”. Un día, el crío de Brooklyn cruza el puente y se adentra en la isla de los sueños. Surge entonces un amor que no ha remitido. Los problemas de producción le han llevado a rodar con gusto en París, Venecia, Londres o Barcelona pero si por él hubiera sido no habría dejado nunca de fotografiar el cambio de estaciones en Manhattan. Dejó el ático con vistas a Central Park no por las molestas e incesantes goteras sino para ganar metros cuadrados cuando adoptó dos niñas tras casarse con Soon-Yi. Cuenta Allen en el libro que algunas de las mejores postales que se suceden al inicio de Manhattan fueron un golpe de suerte. Son tres minutos prodigiosos a los acordes del Rhapsody in Blue de George Gershwin. “Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York…”.
Crecí experimentando una moderada sensación de ansiedad, igual que si te entierran vivo. Los psiquiatras y psicoanalistas que tanto juego le han dado en sus películas hacen acto de presencia en sus memorias pero lo cierto es que mucho menos de lo previsto. Aunque muy querido por sus padres y afortunado de hacerse pronto un nombre como creador de gags para columnistas cuando aún era un adolescente, no pudo evitar ser siempre un tipo temeroso, necesitado de ayuda profesional médica, “alguien a quien tener cerca y con quien compartir mi sufrimiento”.
Mi primer intento de hacer drama estaba influido por Bergman, mi ídolo cinematográfico. Puede que en su autobiografía Allen hable de medio centenar largo de artistas de los que se declara devoto: desde Bob Hope y Fred Astaire hasta los mitos del cine europeo, los Fellini, Truffaut o Bergman, a los que ha celebrado, incluso defendido, en los diálogos de sus películas. También los ha emulado sin pudor contratando a sus directores de fotografía o a sus actores fetiche. Pero eso no le hace menos único. Allen, como alguno de los citados, es mucho más que un gran cineasta, es en sí mismo todo un género cinematográfico, y de esos se cuentan con los dedos de una mano.
Lamento decirlo pero no tengo lo que se requiere: oído, tono, ritmo, sentimiento. Nació con un talento inoxidable para escribir historias divertidas pero no para crear música, su gran pasión. El entusiasmo y el amor al jazz de Nueva Orleans le ha llevado a practicar horas infinitas de su vida con el clarinete. Su celebridad le ha permitido salir de gira con su banda a dar conciertos por toda Europa. Pero él no se engaña y cuando se compara con sus ídolos se percibe como “un jugador de fin de semana que se enfrenta a Federer y Nadal”. Por lo demás, musicalmente a Woody Allen le asociamos a lo mejor del gran cancionero americano: la banda sonora de sus películas tiene su origen en su colección de discos. Confiesa que elegir las canciones es su momento favorito de realización, “saber que así gracias a la música parecerá mejor de lo que realmente es”.
La risa no es una ciencia exacta. Sostiene Woody Allen que es complicado saber por qué los mismos chistes funcionan para unas personas y dejan frías a otras. Puede que ni en sus mejores momentos el director de Balas sobre Broadway resulte gracioso a todo el mundo pero, eso sí, a los que gustan de su humor les lleva proporcionando buenos ratos durante unas cuantas décadas y haciendo feliz a varias generaciones de seguidores. Su comicidad no surge de la nada; se conoce al dedillo cuanto escribió S. J. Perelman, “un ser superior al resto de mentes cómicas”, y es fan declarado de Bob Hope, Elaine May, W. C. Fields y, cómo no, Groucho Marx, del cual dice que guarda un notable parecido con su madre. Leído el libro, no hay duda de que podría volver a ganarse la vida más que bien facturando monólogos para el club de la comedia.
Sé que antes de filmar cualquier cosa hay que quitar la tapa de la lente de la cámara. Pues eso: disfruta haciendo cine (“la gracia de hacer una película es hacerla”) pero sin volverse loco. “A mí me gusta rodar una escena, pasar a la siguiente, terminar y salir pitando”. No se cansa Allen de presentarse como un director muy limitado sin la energía de Scorsese, Coppola o Spielberg, como un realizador que apenas da indicaciones a los actores, como un creador sin una obra de arte al nivel de Fresas salvajes o El séptimo sello. Pura coquetería teniendo en cuenta que hablamos del tipo que, solo en la década de los ochenta, hizo cosas tan distintas y geniales como Días de radio, Zelig, La rosa púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas y Delitos y faltas. Ya lo sabíamos por entrevistas previas pero en el libro insiste en que no lee las críticas de cine, no vuelve a ver nunca más sus películas una vez que se estrenan y no le interesa nada recibir premios aunque hiciera una excepción con el Príncipe de Asturias de las Artes 2002. Para verle en acción como director, nada mejor que el documental de Robert B. Weide.
Yo quería subirme al metro con Barbara Westlake, viajar hasta Manhattan, llevarla a mi ático de la Quinta Avenida, beber Dry Martini, salir a la terraza y besarla a la luz de la luna. Este era el plan de vida que se marcó Woody Allen siendo un mocoso cuando conoció a Barbara Westlake en el jardín de infancia. Y lo cumplió. No con Barbara pero sí con sus dos primeras esposas, la adolescente Harlene y la bella pero inestable Louise Lasser, con su adorada Diane Keaton y otras mujeres, varias de ellas también actrices (Stacey Nelkin, Jessica Harper…) y así hasta esos dos puntos de inflexión que fueron sus 12 años con Mía Farrow y, acto seguido, los cerca de 25 que lleva con su actual pareja Soon-Yi. Así que sabe por experiencia lo mejor y lo peor que traen consigo las relaciones de pareja y lo ha contado como nadie en el cine, mucho mejor que sus hipocondrias o el sinsentido de la vida. Suyos son además algunos de los momentos más románticos de la historia del cine como ese paseo que protagoniza en Manhattan con Diane Keaton y su perro salchicha y que culmina en un banco con vistas al puente de Queensboro a punto de amanecer.
No creo en un más allá y realmente no veo qué importancia pueda tener que la gente me recuerde como un cineasta o como un pedófilo. A los 84 años tiene derecho a estar de vuelta de todo pero no hay más que leer el libro y el espacio que dedica al asunto para saber que no es exactamente así. Allen tiene una familia que está y estará en contacto con medios de comunicación que han decidido meterle en el mismo saco que ocupan otros hombres que bien han sido condenados, bien han admitido haber incurrido en delitos sexuales, bien han sido acusados por muchas mujeres muchas veces. En su caso, las investigaciones realizadas siempre descartaron que abusara de su hija cuando tenía siete años. Hay en sus memorias bastantes páginas de lamento por no advertir las muchas señales que desaconsejaban iniciar una historia con Mia Farrow, extraordinaria en todo lo que rodó a las órdenes de Allen. Y aun así, con el dolor que supone haber perdido el contacto con dos de sus hijos, confiesa que no se arrepiente de la experiencia porque gracias a aquella relación encontró al amor de su vida. Lo dicho: un romántico.
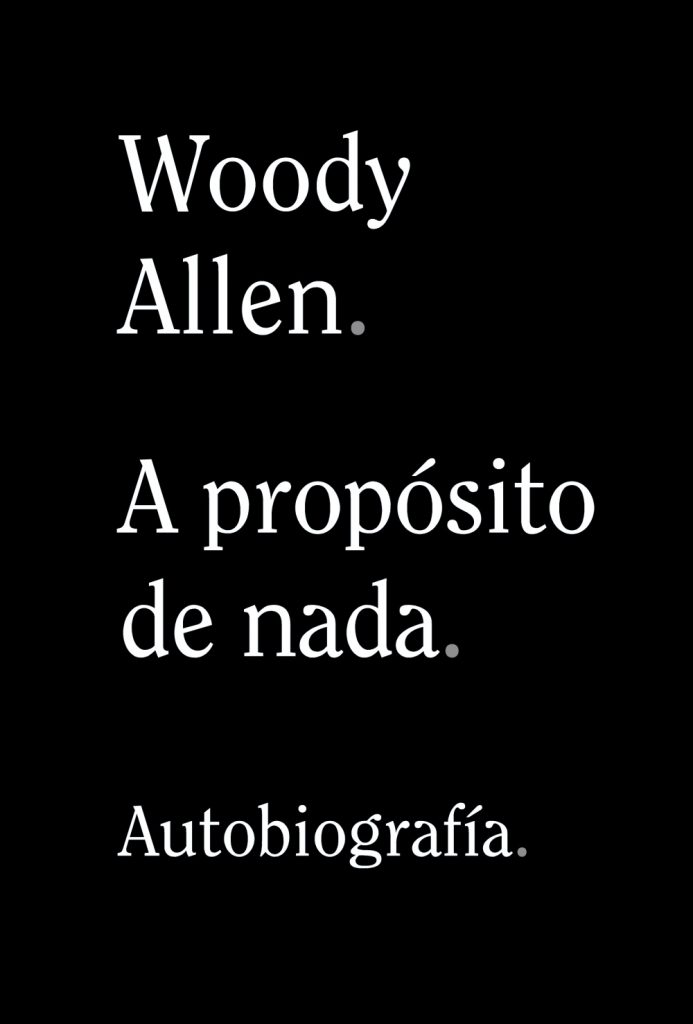
A propósito de nada
Woody Allen
Traductor: Eduardo Hojman
Editorial Alianza
440 páginas
19,50 euros






















