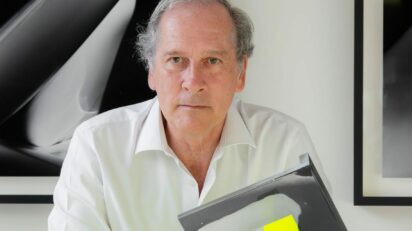Comisariada por Andrés Úbeda de los Cobos, jefe de Colección de Pintura del siglo XVIII y Goya del Prado, y Javier Jordán de Urríes, conservador de pintura del siglo XVIII de Patrimonio Nacional, Antonio Raphael Mengs (1728-1779) reúne un total de 159 obras (92 del maestro), de las cuales 64 son pinturas (56 de Mengs), 14 artes decorativas y 81 dibujos, grabados y estudios sobre papel, lo que permite explorar tanto su faceta como pintor de cámara y muralista, como su dimensión intelectual y teórica. Obras como Lamentación sobre Cristo muerto, procedente de la Galería de las Colecciones Reales; Júpiter y Ganimedes del Palazzo Barberini en Roma; y Octavio y Cleopatra de la National Trust Collections en el Reino Unido son algunas de las aportaciones excepcionales que enriquecen el discurso de la exposición.
La muestra –organizada por el Prado con el patrocinio de la Fundación BBVA– ofrece una visión completa de la figura de Mengs, su obra y su pensamiento artístico. Considerado uno de los grandes renovadores de la pintura europea del siglo XVIII, fue el principal impulsor del movimiento que más tarde se conocería como Neoclasicismo, entendido en su época como un auténtico “restablecimiento de las artes”.
Para Andrés Úbeda, «Mengs es un pintor de un enorme talento, de una enorme personalidad y, al mismo tiempo, un artista que ha pasado inadvertido por la historia del arte de los últimos 250 años. Fue el pintor, sin duda, más célebre de su época, más reconocido y más prestigioso. Pero el silencio se cernió sobre su figura inmediatamente después de su muerte, progresivamente, hasta que llegó un momento en que desapareció de la faz de la historia de la pintura».
Revolucionario y… olvidado
Mengs llegó a Roma hacia 1750, cuando existía una cierta confusión en el panorama pictórico de la ciudad. En 1713 había muerto Carlo Maratti, último gran defensor de una tradición rafaelesca que se había mantenido a través de importantes artistas a lo largo de todo el siglo XVII. Como explica Úbeda, «en estas circunstancias, Mengs tuvo el acierto, y probablemente también la necesidad, de inventar, de crear, de imaginar una nueva forma de pensar y ejecutar la práctica de la pintura, y su propuesta es revolucionaria».

Andrés Úbeda, cocomisario de la exposición «Antonio Raphael Mengs (1728-1779)» en el Museo Nacional del Prado. Fotografía: © Luis Domingo.
Porque Mengs decidió cambiar radicalmente, a través de su práctica y de sus obras teóricas, los fundamentos de la pintura de la época, colocando en el centro de la creación la escultura clásica y toda la tradición del mundo antiguo, y sus contemporáneos le siguieron. En palabras del cocomisario, «estas ideas tuvieron una enorme proyección posterior. En definitiva, otros artistas mucho más conocidos que Mengs, como puede ser Antonio Canova, con el que terminamos la exposición, o Jacques-Louis David, el gran artista de la Revolución, beben de las propuestas de Mengs, que es muy importante por su pintura y por la trascendencia de sus ideas. El propio David confesó en cierta ocasión a José de Madrazo: «Lo que ves es el final de un proceso y lo he hecho yo, pero el origen lo llevó a cabo Antonio Raphael Mengs»».
«¿Quién decide que un artista es importante o que no lo es?», se pregunta Andrés Úbeda. «Hay algunos argumentos objetivos, naturalmente. Uno de ellos, y el principal, es el talento, claro. Pero hay muchos artistas con talento y no todos son artistas reconocidos. ¿Qué más requiere un artista para que todos lleguemos a una admiración pública y generalizada? Pues, probablemente, también la trascendencia, es decir, el ser capaz de crear una pintura que sea reconocida como algo distinto de lo que se hacía antes y que sea seguida por los que continúan en esa larga cadena que es la historia del arte; también por su carácter visionario, por creer en las cosas en las que los demás no creen e imponer tus ideas. Pues bien, Mengs participa de todas estas características y, sin embargo, la historia del arte no le ha reconocido ese papel en los manuales de arte».

Javier Jordán de Urríes, cocomisario de la exposición «Antonio Raphael Mengs (1728-1779)» en el Museo Nacional del Prado. Fotografía: © Luis Domingo.
Como destaca Javier Jordán, «la exposición abre con un autorretrato y cierra con otro. En los dos —que están distanciados por unos doce años— se muestra como pintor, pero también como dibujante, porque tiene en la mano una carpeta de dibujos que está incidiendo en la importancia, en el arte de la pintura, de lo que es el dibujo. Por eso hemos insistido en incorporar muchos dibujos, todos ellos muy importantes, mostrando además la diversidad: desde rasguños, bosquejos, primeras ideas de sus composiciones, hasta dibujos muy concluidos de cada una de las figuras. Realmente, el proceso creativo de Mengs era muy elaborado, a diferencia de lo que pasaba con Tiepolo, que era más fluido, y hacía que el proceso creativo de la pintura mural de Mengs fuera bastante lento. El recorrido se salpica con otra serie de autorretratos que nos van mostrando un poco la evolución física del artista y también de cómo se proyecta él ante el mundo, incluso incluyéndose en una de sus obras, que es La Adoración de los Pastores, del Prado, que era —según José Merlo, aposentador de palacio— la única que había hecho con alguna satisfacción suya lo cual es ya una muestra del grado de autoexigencia que tenía».
Las piezas proceden de 25 instituciones internacionales, 9 españolas y 10 colecciones particulares, lo que refleja el alcance europeo de su influencia y la riqueza de su legado.
Biografía, obra y pensamiento
La muestra se articula en 10 secciones temáticas que combinan el recorrido biográfico de un artista cosmopolita con ámbitos dedicados a cuestiones específicas de su producción y pensamiento. El visitante podrá adentrarse en su formación inicial en Dresde y Roma, bajo la estricta disciplina de su padre, el pintor de corte Ismael Mengs, y descubrir cómo la influencia de Rafael y Correggio marcó profundamente su estilo y aspiraciones.
Entre las secciones se encuentra El permanente reto a Rafael, donde se analiza la emulación consciente del maestro de Urbino, visible en obras como La Lamentación sobre Cristo muerto, en diálogo con El Pasmo de Sicilia de Rafael. Las secciones dedicadas a Roma —Roma, caput mundi y Roma, la fascinación del mundo antiguo— muestran el impacto de la Ciudad Eterna en su obra, tanto como capital espiritual como depósito de la civilización clásica, con retratos de figuras como el papa Clemente XIII y el cardenal Zelada, y copias de esculturas antiguas que inspiraron su ideal de belleza.
La exposición también aborda su compleja relación con el arqueólogo Johann Joachim Winckelmann, en la sección El final de su relación con Winckelmann, donde se narra la historia de una amistad traicionada a raíz de la falsificación del fresco Júpiter y Ganimedes. En Mengs, pintor filósofo se explora su faceta teórica, que lo convirtió en un referente intelectual del arte ilustrado, y se analiza la recepción crítica de su obra tras su muerte.
El mecenazgo de Carlos III ocupa un lugar central en la muestra, con secciones como Pintor de Su Majestad Católica y de la corte de Madrid, que reúne retratos de la familia real y figuras de la España ilustrada, y Las grandes obras: la pintura mural, donde se destaca su maestría en la decoración de grandes superficies, como los frescos del Palacio Real de Madrid. La sección Mengs, intérprete de la nueva devoción ilustrada pone de relieve su contribución a la pintura religiosa, influida por Rafael, Correggio, Guido Reni y Velázquez. Finalmente, El legado de Mengs examina cómo su figura se proyectó en generaciones posteriores, influyendo en artistas como Antonio Canova y Francisco de Goya.
Antonio Rafael Mengs creció bajo la estricta tutela de su padre, Ismael Mengs, un pintor de la corte sajona que depositó en el joven expectativas extraordinarias. Desde niño vivió inmerso en una disciplina artística férrea, concebida para convertirlo en un creador excepcional. Sus primeros años transcurrieron entre Dresde y Roma, ciudades que marcarían de manera irreversible su sensibilidad: en la capital sajona tuvo acceso a colecciones de pintura de gran riqueza, y en la Ciudad Eterna contempló de primera mano el inmenso legado de la Antigüedad clásica y el brillo de los maestros del Renacimiento y el Barroco. A pesar de esa educación privilegiada, Mengs se mantuvo durante un tiempo al margen de la vida artística de Dresde hasta que, gracias a un retrato realizado al cantante Domenico Annibali, logró abrirse camino en la corte y obtuvo en 1745 el nombramiento de pintor del príncipe elector.
Tras una segunda estancia en Roma y su matrimonio con Margherita Guazzi, consiguió en 1751 el cargo de primer pintor de la corte sajona —el prestigioso título de Oberhofmaler— y el encargo de ejecutar un gran lienzo para el altar mayor de la iglesia católica de Dresde. Sin embargo, la ciudad que realmente determinaría su rumbo sería Roma, adonde regresó repetidamente y donde encontró un entorno especialmente propicio para su desarrollo artístico y teórico.
A mediados del siglo XVIII, el aura de Rafael seguía siendo absoluta. Su figura continuaba siendo el modelo insuperable del “príncipe de los pintores”, y su influencia se extendía a Carracci, Domenichino, Guido Reni o Andrea Sacchi, una línea que culminaba en Carlo Maratti. Mengs, heredero natural de esta tradición, no se conformó con venerar al maestro: emprendió una emulación directa, consciente y ambiciosa, que algunos contemporáneos juzgaron irreverente. Su Lamentación sobre Cristo muerto es quizá el ejemplo más claro de esa audacia: ejecutada sobre una tabla del mismo tamaño que el célebre El Pasmo de Sicilia, proponía casi un duelo pictórico con Rafael desde un lenguaje propio, pero impregnado del ideal clásico.
Durante la década de 1740, en su primera estancia romana, Mengs descubrió una ciudad vibrante en la que coincidían grandes artistas, coleccionistas apasionados y un público culto que alimentaba la vida intelectual. Roma se convirtió para él en una fuente inagotable de estímulos: las ruinas antiguas, los frescos de Rafael y las composiciones de Annibale Carracci le ofrecieron modelos insuperables; los viajeros del Grand Tour y el patronazgo papal le proporcionaron reconocimiento; y la llegada del arqueólogo Johann Joachim Winckelmann, en 1755, marcó un giro decisivo en su concepción del arte. De esa amistad surgió un diálogo fecundo que cristalizó en una propuesta estética común: la convicción de que la grandeza artística residía en el mundo griego y en su ideal de belleza.
Privados de pinturas originales de la Grecia clásica, Mengs y Winckelmann dirigieron su atención a la escultura antigua, donde creyeron encontrar los rasgos esenciales de la belleza absoluta. Ese canon, impreciso pero poderoso, lo trasladó Mengs a sus lienzos y lo convirtió en el pilar de una nueva sensibilidad pictórica que marcaría el rumbo del arte europeo. Su método comenzaba siempre por el dibujo, del natural o de estatuas antiguas, al que consideraba un ejercicio indispensable en la formación del artista. Las esculturas de la Antigüedad ofrecían no solo proporciones perfectas, sino también un repertorio de expresiones capaz de abarcar desde el dolor hasta la serenidad más pura. El prestigio del mundo clásico otorgaba a sus composiciones una autoridad estética que, en aquel momento, pocos osaban cuestionar.
Amistad rota
La relación con Winckelmann, sin embargo, no tardaría en quebrarse. Hacia 1760 circuló en Roma un supuesto fresco antiguo que pronto despertó gran admiración. El arqueólogo no solo lo creyó auténtico: lo publicó con elogios encendidos. El desengaño llegó cuando se supo que aquel “hallazgo” había sido pintado por el propio Mengs. El episodio, envuelto aún en sombras, provocó la ruptura definitiva entre ambos. Se especuló que el pintor buscaba reivindicar su papel en las teorías de Winckelmann, quien no siempre reconocía la aportación técnica y material que Mengs proporcionaba a sus reflexiones. Sea cual fuera el motivo, aquel incidente marcó el final de una amistad que había sido clave en la gestación del ideario clasicista.
Mientras tanto, Mengs consolidaba su prestigio entre las cortes europeas y, en 1761, recibió la llamada de Carlos III. A partir de entonces alternó sus estancias entre España e Italia y dejó en Madrid y Aranjuez algunas de sus obras más ambiciosas. Su concepto jerárquico de las artes situaba el fresco en la cúspide, por encima del óleo. Creía que la resistencia y permanencia de la pintura mural aseguraban a su autor una fama más duradera. Con el tiempo fue perfeccionando una técnica que tendía a la pintura al seco, aunque ese mismo método —concebido para dar a los frescos el brillo y la suavidad del óleo— acabó volviéndolos frágiles y propensos al deterioro.
Para Miguel Falomir, director del Prado, «si hay un momento en la historia de Madrid en que esta ciudad ha sido uno de los grandes centros pictóricos y artísticos europeos, fue en la década de 1760, cuando confluyeron en la ciudad dos de los talentos artísticos más importantes de todo el siglo XVIII: Mengs y Tiepolo. Dos personalidades totalmente antagónicas en lo personal, pero también en las estéticas que encarnaban. Y es mérito de Carlos III haberlos reunido al mismo tiempo en Madrid. Trabajaban prácticamente pared con pared en la decoración del Palacio Real. Y, como sabemos todos, no hay mejor motor del talento que el de la rivalidad entre los artistas. Y eso es algo que hay que poner en el haber del rey. Supongo que, en el debe, hay que poner que quiso acabar con los desnudos de la Colección Real y que debemos a Mengs el que se conserven las maravillas de pintura mitológica de Tiziano y Rubens, que ahora cuelgan en el Prado y por lo cual el museo le estará siempre agradecido».
Retorno a la belleza
El salto cualitativo entre sus primeras pinturas murales romanas, como la bóveda de Sant’Eusebio y el Parnaso (1760–1761) de la Villa Albani resulta indiscutible. Esta última obra es quizá el manifiesto más claro de sus ideas: una composición en friso, figuras serenas inspiradas en la estatuaria antigua, grupos equilibrados y un cromatismo luminoso que recuerda al óleo, a pesar de estar ejecutado en técnica mural. El Parnaso cristaliza la estética que Mengs había ido elaborando: un retorno a la belleza ideal grecorromana filtrada por su profundo conocimiento técnico y por su particular sensibilidad moderna.
Hacia el final de su vida, su figura había alcanzado una autoridad excepcional. José Nicolás de Azara, admirador y amigo, se encargó de preservar su memoria publicando sus escritos y presentándolo como un “pintor filósofo”. Con su muerte, en 1779, dejaba abierto un camino que otros recorrerían con pasión renovada. Artistas como Jacques-Louis David y Antonio Canova llevaron el ideario clasicista a nuevas cotas, dotándolo en ocasiones de un sentido moral y cívico que superaba la intención original de Mengs. Incluso Goya, tan alejado de su estética en tantas cosas, mostró un interés profundo por la escultura antigua que no se entiende sin la influencia del maestro sajón.
Ese legado, pulido y reinterpretado por generaciones posteriores, acabaría dando forma al Neoclasicismo, un movimiento que transformó la cultura visual europea y americana. En su origen, sin embargo, está la búsqueda incansable de un pintor que quiso restituir a la belleza clásica su poder normativo. La personalidad de Mengs —erudita, exigente, obstinada y a la vez fascinada por la pureza formal de la Antigüedad— hizo posible ese renacimiento. Y es precisamente esa fuerza interior, esa convicción en la capacidad del arte para elevar el espíritu, lo que sigue otorgando vigencia a su obra casi tres siglos después.