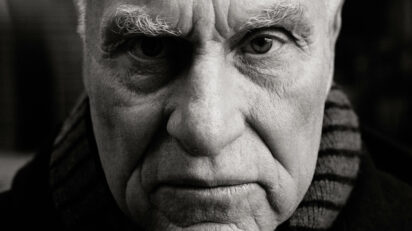La ironía fue una constante en su literatura. Una ironía que asume que lo trágico y lo cómico son inseparables y consecuentemente huye de la solemnidad como de la peste. A este respecto, recordando la cita de Horace Walpole, “el mundo es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten”, Simic añadía: “Visto que nosotros hacemos ambas cosas, no puedo concebir una literatura que excluya ninguna de las dos”.
Según propia confesión, la música fue una tabla de salvación a la que se agarró desde muy pequeño. Apenas con cinco años y en plena guerra –“no hay horror que supere al de la guerra. Su recuerdo deja una huella para siempre. No se puede borrar el pasado, es lo que nos da forma”– se sintió fascinado por lo que escuchaba en la radio. “Lo importante para mí no eran los discursos de Hitler o Stalin, sino el jazz”, afirmaba.
Hijo de un ingeniero electrónico y una profesora de canto, Simic vivió una epopeya similar a la de muchos europeos de su tiempo. Su padre abandonaría el país balcánico en los primeros años 40 y no volvería a reunirse con su familia hasta una década más tarde cuando, casi como polizones del trasatlántico Queen Mary, el futuro poeta, sus hermanos y su madre desembarcaron en Nueva York en 1954.
Sin conocer una palabra que no fuera propia de su lengua materna, el serbocroata, en sólo unos meses Simic logró desenvolverse con brillantez en inglés, el idioma en el que desarrolló toda su deslumbrante carrera poética.
Tras cursar estudios de secundaria trabajó como corrector de pruebas en el Chicago Sun Times, periódico de la ciudad en la que vivió el primer año de su estancia americana. En 1958 volvió a Nueva York. Durante el día trabaja en lo que puede, vendedor de camisas y libros, pintor de brocha gorda, contable… y por la noche estudia y escribe.
Tras confesar que la pintura fue su vocación inicial, “pero pronto tuve que asumir que no estaba capacitado como artista”, en 1959 publica su primer poema en la Chicago Review y dos años más tarde es obligado a cumplir el servicio militar, destinado en Alemania y Francia. Su ingreso en el ejército le provoca una crisis que le lleva a romper toda la producción poética realizada hasta entonces. “No más que vómito literario”, según sus propias palabras. Tras esa época regresa a Nueva York en donde en 1968 publica su primer libro de poemas.
De entonces a hoy sus más de treinta títulos le convirtieron en una de las más admiradas e innovadoras voces de la poesía estadounidense contemporánea, reconocida con distinciones como el Pulitzer y la elección en 2007 como Poeta Laureado por la Biblioteca del Congreso.
Ahí están, provocando emoción y sentir a sucesivas generaciones de lectores, Blues infinito: El libro de los dioses y los demonios; Hotel insomnio; Mi séquito silencioso; El mundo no se acaba; Alquimia de Tendajón: El arte de Joseph Cornel o La voz a las tres de la madrugada. Sin olvidar su producción en prosa, con volúmenes de crítica y ensayo como El flaustista en el pozo o La mosca en la sopa, su singular e inolvidable libro de memorias.
Poco antes de sumirse en la demencia senil que lo recluyó en la institución en la que ha acabado sus días dejó escrito:
Tengo muchos amigos muertos
y calles por las que deambulo todavía
con los ojos abiertos o cerrados
con la esperanza de toparme con ellos.
Tengo agendas de teléfonos grandes y pequeñas
con nombres tachados,
dos despertadores y docenas de relojes de pulsera
de los que no he oído un tic tac en años.
Tengo un gran paraguas negro
que me da miedo abrir en casa
pero también al aire libre
sin importar lo fuerte que llueva.
Como un zapatero abstraído en una bota
mientras la remienda, yo rara vez miro hacia arriba
desde lo que estoy haciendo,
con un pie en la tumba, casi seguro.
Como señala Martín López-Vega, uno de sus más cualificados traductores al español, «la poesía de Charles Simic nos recuerda que no estamos tan lejos de las edades oscuras, que tenemos muchas menos certezas que entonces, pero que tenemos una que suple aquellas: podemos pasear por la orilla de una playa, tomar una copa de vino y echar un polvo. No tenemos claro que exista alguna clase de redención al final del camino así que tenemos que redimirnos aquí, sobre la marcha, y hemos aprendido a hacerlo bastante bien. Ante la falta de paraísos ulteriores construimos nuestro paraíso en este infierno».
Así es. La grandeza de lo cotidiano como motor existencial. Un tenedor, una camisa, un juguete, una cuchara, un insecto, un paseo, hacer el amor, una piedra, una lágrima, la contemplación de un cuadro, un zapato, una mano sobre el hombro… todo es carne de poesía para este creador inmenso que el pasado lunes, 9 de enero, en la tarde de Dover, New Hampshire, puso el verso final al último de sus poemas.