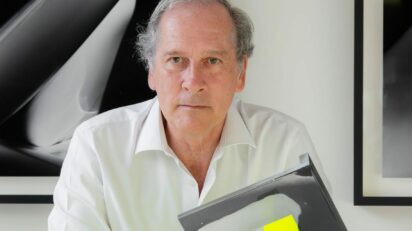Hoy, la memoria quiere ser un día de cincuenta años y la historia un paisaje de luz cambiante conforme se van agolpando los recuerdos (recordar es traer de nuevo al corazón –antigua sede de la memoria– algo que pasó por él, pero que no se ha olvidado del todo) y los desolvidos (“desolvidar” es el verbo ausente del diccionario que permite recuperar algo que se ha perdido en el archivo de la memoria y ponerlo ante nosotros de una forma nueva) de las ajetreadas semanas centrales del otoño de 1975 que determinaron lo por venir.
En aquellos tiempos de amores dispersos y amistades recias, la tarde del domingo, día 19 de octubre de 1975, me pilló en el barrio de Cuatro Caminos, en la casa de mi amigo Paco M., con el que compartía afición viajera, musical y futbolística. Habíamos quedado para planificar una escapada mochilera a la Sierra de Cazorla (cerca de sus orígenes familiares) antes de que desapareciera el tiempo de las hojas amarillas, intercambiar algunos discos (yo le llevaba una colección de la Fannia All Stars, que un primo mío acababa de traer de Colombia, y él me tenía preparados dos discos: Abraxas, el legendario LP de Santana, y El Patio, primer vinilo de Triana, la banda pionera del llamado “rock andaluz”); después, teníamos pensado ver por televisión el partido de fútbol Atlético Madrid-Barcelona, que el Atlético de los fantásticos Luiz Pereira y Leiviña acabaría ganando por 3 goles a 0 al Barça, capitaneado por Johan Cruyff. Era la jornada 6 de un campeonato de Liga que, allá por San Isidro, se llevaría el Real Madrid.
Al cabo de los años he sabido que aquella tarde-noche el general Franco, reconfortado por las confidencias musitadas en el confesionario de su corazón poco antes que a su confesor, la misa y la comunión de la mañana, había estado viendo tranquilamente ganar a los colchoneros y, bajo la atenta vigilancia del doctor José Luis Palma Gámiz, el cardiólogo de guardia aquel fin de semana, había superado sin alteraciones esa hora en la que el crepúsculo se vuelve tizón y se agravan los enfermos. Seguramente, trataba de no pensar: aunque el cielo parecía despejado fuera de palacio, en realidad, sobre El Pardo seguía cayendo la misma tormenta de truenos políticos de los días anteriores.
Sin embargo, todo parece cambiar cuando se acuesta al filo de la medianoche y se hunde bajo sus negros cobertores. Hace ya tiempo que duerme entre las tres horas del santo y las cuatro del que no lo es tanto, pero siempre menos de las cinco del peregrino que a la mañana siguiente ha de ponerse en camino. Cuando comienza a deshilacharse la niebla que la madrugada ha ido tejiendo, se despierta y escucha un alboroto de búhos que, parapetados en los aleros del casilicio, muestran sus rojas pupilas vigilantes. Calcula que a la mañana todavía le queda por llegar y trata de no alterar el pulso silencioso de la alcoba, pero sus ojos velados alcanzan a ver una procesión de fantasmas que sostienen en su mano derecha una vela encendida, goteante de cera. Cree haberse topado con la Santa Compaña y trata de no mirarla, echándose a un lado de la cama –no está en condiciones de tirarse al suelo o subirse a un cruceiro, como le habían enseñado de niño– para apartarse de su camino, pero la memoria ya no le alcanza a recordar si fue bautizado o no con el óleo de la santa unción.
“Esto se acaba”
La noche se está deslizando por el último terraplén cuando el general, que lleva un buen rato con los ojos abiertos, se levanta de la cama con ganas de ir al baño, enciende la mortecina luz de una lámpara fatigosa y en ese instante tiene una fuerte crisis cardíaca, con repetidas extrasístoles, como las olas de un temporal de levante, que llevan al enfermo a la deriva y le hacen decir a los sanitarios que han acudido en su auxilio: “Esto se acaba”. El pronóstico de los médicos se ensombrece todavía más, hasta el punto de que deciden telefonear tanto al presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, como al príncipe Juan Carlos de Borbón para ponerles en aviso acerca de la precaria situación del paciente, con la advertencia de que “puede morir en cualquier momento”.
No obstante, con la mañana ya levantada, “el sucesor a título de rey” se acerca a El Pardo y despacha brevemente con su mentor. Por su parte, Arias Navarro convoca una reunión extraordinaria del Gobierno aquella misma tarde y decide enviar a Rabat a negociar con los representantes del rey alauita y evitar que el ejército español tenga que intervenir ante la anunciada Marcha Verde al ministro secretario general del Movimiento, José Solís (“la sonrisa del régimen”), en lugar de a Pedro Cortina Mauri, ministro de Asuntos Exteriores y firme partidario del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Mientras tanto, el doctor Vicente Pozuelo, que había sustituido al doctor Vicente Gil como médico personal de Franco desde el episodio de tromboflebitis del año anterior y el posterior encontronazo de éste con el marqués de Villaverde, pide al forense Antonio Piga que organice en secreto con su padre, el catedrático de Medicina Legal Bonifacio Piga, un equipo de especialistas que “debe estar listo para embalsamar al Caudillo en caso de su fallecimiento” (sus buenos oficios no serían requeridos hasta un mes más tarde). Además, se difunde un breve comunicado por parte de la Casa Civil del Jefe del Estado, en el que, lejos de la realidad, se informa de que Franco está “aquejado de una afección gripal”, con el añadido periodístico de que ya está casi recuperado y no necesita guardar cama.
La noche vuelve con paso de lobo y a eso de las once el paciente llama a una de sus enfermeras, pues siente punzadas como agujas de hielo en el pecho y arcadas en el estómago. Está inquieto y su tensión arterial es muy elevada, pero lo peor está por llegar. Presagia que no es nada bueno lo que le espera en las frías tinieblas de la noche y no quiere adentrarse en ellas. El dolor se vuelve insufrible (“denme algo, por favor”) y pide que no lo dejen solo; de haber leído a Borges, probablemente hubiera pensado que aquella noche podían cumplirse las palabras del poeta de los ojos sin luz: “Así, en el dormitorio que miraba al jardín, murió en un sueño por la patria”.
Unas horas después, sufre una nueva angina de pecho y, además, su función renal comienza a deteriorarse de manera considerable, permitiendo un flujo urinario extremadamente reducido. El equipo médico que le atiende debate la mejor manera de dar cuerda a su viejo corazón, gastado y sin péndulo, aun a sabiendas de que sus agujas, aunque lentas, son dos guadañas afiladas. Francisco Franco se siente invadido por esa melancolía de los que se saben desaparecer y en lo más íntimo de su ser desea que acaben de una vez sus fatigas, aun cuando la más zalamera de sus asistentes (ella sí parece haber leído a Shakespeare) le anima a agarrarse a la vida: “El corazón, rey mío, el corazón: eso es ahora lo único que importa”.
Cine y televisión
Una vez más, el equipo médico ha vuelto a salvar la situación y el general, que parecía agonizar entre sábanas de luto blanco, cambiadas una y otra vez por el sudor y la vomitera maloliente, parece descansar durante las jornadas de los días 21 y 22 de octubre, incluso se ha interesado en ver alguna película de cine y en distraer a su corazón de la canción tenebrosa que lo envuelve con algún programa de entretenimiento en la televisión instalada en el cuarto de estar (desde que ha caído enfermo ya no se utiliza la sala de proyecciones que se había instalado en el antiguo teatrillo real y en la que se habían llegado a proyectar dos sesiones cinematográficas de tarde a la semana a lo largo de tres décadas).
Entre tanto, Arias Navarro, a pesar de las indicaciones de los doctores, se muestra reacio a informar de la enfermedad de Franco en términos reales y solo accede a que la Casa Civil haga público un nuevo comunicado en los siguientes términos: “En el curso de un proceso gripal, Su Excelencia el Jefe del Estado ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda, que está evolucionando satisfactoriamente, habiendo comenzado ya su rehabilitación y parte de sus actividades habituales”.
Sin embargo, la madrugada del día 23 el estado del enfermo comienza a empeorar gravemente. El corazón no bombea como sería deseable, los pulmones comienzan a encharcarse y los riñones funcionan con serias dificultades. Otra vez se queja de dolores, ahora también en la región lumbar, además del pecho y los hombros. Parece haber tenido un tercer ataque al corazón y se mantiene insomne toda la noche, pues le ha cogido miedo al sueño, que empieza a ser para él un negro agujero que no sabe adónde lo llevará o, quizás, sí: a ese abismo infinito que sospecha tras la cortina de la ventana. Algunos de los síntomas más preocupantes se mantienen a lo largo del día y el equipo médico, cada vez más nutrido, advierte de la imposibilidad de ocultar la realidad (desde primeras horas se están produciendo filtraciones a distintos medios nacionales y extranjeros) y se rebelan contra el silencio, redactando un documento que proporciona una información resumida, pero veraz, de la situación del enfermo.
A pesar de la necedad y el yerro de algunos miembros de la familia (la esposa y la hija de Franco parecen más preocupadas porque no sufra de forma innecesaria, pero el yerno no siente demasiados remordimientos en pedir al equipo médico hacer lo posible y lo imposible por mantenerlo clínicamente vivo), así como de la codicia de algunos altos representantes del poder franquista, por la tarde se emite un comunicado médico, el primero de ellos, al que el doctor Martínez Bordiú ha accedido a regañadientes, a cambio de no utilizar un lenguaje totalmente explícito y, sobre todo, de evitar la expresión “infarto masivo”.
A esas mismas horas, el presidente de las Cortes, el falangista Alejandro Rodríguez de Valcárcel, recibe en su despacho al marqués de Villaverde y, poco después, los dos y el presidente del Gobierno, Carlos Arias, visitan en el palacio de La Zarzuela al príncipe Juan Carlos. No pocos periodistas, apostados en las diferentes residencias, observan el continuo trajín, el ir de aquí para allá de unos y otros, pero también los semblantes seriamente preocupados de todos ellos… Va a ser imposible ocultar la verdad. Por su parte, los integrantes del equipo médico han tomado la decisión de elaborar un informe en el que se recoja todo lo sucedido hasta entonces y se especifique la gravedad del enfermo. También han llegado a la conclusión de que, de ahora en adelante, debían emitirse informes médicos diarios sobre la evolución del Jefe del Estado. Comienza la etapa de los partes. Durante algunos días irán firmados por los médicos más significados del equipo (ya son más de treinta), encabezados por el doctor Cristóbal Martínez Bordiú y el doctor Vicente Pozuelo, pero después terminarán llevando una sola firma: “El equipo médico habitual”.
Rumores
Por aquellos días, en la universidad había más estudiantes discutiendo en el paraninfo que atendiendo en las aulas las explicaciones de los profesores; las calles de Madrid son un hervidero de rumores de todo tipo, y, en los bares, la televisión no se apaga nunca a la espera de la última noticia. En los mentideros de la capital hay quien asegura haber visto tomar un taxi en la puerta del Hotel Palace con dirección a El Pardo al famoso cirujano sudafricano Christian Barnard, el mayor experto internacional en trasplantes de corazón, y algunos de mis amigos almerienses en la Universidad de Granada (entre ellos, más de uno metido en algún grupo político de la clandestinidad) llaman por teléfono a casa, a la hora de comer, con el consiguiente mosqueo de mi madre, para preguntarme: “¿Se sabe algo?”, “¿llegará hoy a Palmira?”, a lo que yo solía contestar con cierta retranca turrera: “Es un paciente, no un impaciente, pero el tiempo es un jugador tenaz que gana golpe a golpe y la partida sobre el tablero de días negros y noches en blanco ya se ha empezado a jugar”.
A veces, se llegaban a producir escenas verdaderamente surrealistas, difícilmente superables hasta por el teatro de Enrique Jardiel Poncela. En cierta ocasión, a Juanjo I., alguien que decía conocer los problemas bucodentales del dictador, le escuché comentar que era la muela lo que le hacía perder el juicio, pero que el insomnio no le permitía tener tan buenos y tan sueltos sueños como tienen los locos de atar; mi amiga Bely, que vivía en los aledaños del Monasterio de la Encarnación, me contó que más de una vez había visto a personas que se acercaban a la iglesia para pedirle a San Pantaleón que mantuviera la sangre del Caudillo permanentemente licuada, impidiendo así su cuajo, pero era José V., al que llamábamos El Asimov por su pasión por la ciencia ficción, quien me proporcionaba una información más amplia y jugosa, eso sí, muchas veces pasada por el cedazo de su humor y de su fantasía contestaria.
El Asimov era un tipo entrañable, socarrón e imaginativo, que conocía bien los entresijos de El Pardo, de sus adentros y de sus afueras. Su padre pertenecía a la guardia de Franco (no era moro todo lo que relucía), él se había criado en Mingorrubio, a tiro de piedra del palacio, y ahora vivía en El Pardo y, para costearse los estudios, trabajaba los fines de semana en bares o en restaurantes del pueblo, lugares en los que los buenos reporteros dicen que está la noticia. Disfrutaba como un niño con sus travesuras dando cuenta a su círculo de amigos más cercano tanto de las trapisondas del marqués de Villaverde con el resto de la familia Franco como de las ingeniosas picardías y trapazas de los periodistas para conseguir cualquier información que resultara verosímil.
Según decía haber escuchado a un reportero, mientras supuestamente hablaba con alguien de la redacción de su diario en el teléfono público que había en La Marquesita, los periódicos extranjeros parecían estar hablando abiertamente de la gravedad de Franco (“el dictador se está muriendo”), pero que incluso algunos medios internacionales habían llegado a anunciar su defunción y hablaban en sus crónicas del “nerviosismo de la clase política española”; según el testimonio de El Asimov, antes de colgar, el informador había comentado: “Aquí, ya solo estamos esperando que la bandera ondee a media asta”.
En una ocasión, El Asimov me comentó que había muchos turistas que comenzaban a llamar a las Canarias las “Islas Afortunadas” porque sabían que en ellas moriría Franco una hora antes, pero, en cambio, no eran pocos los nativos que sentían todo lo contrario: estaban convencidos de que resucitaría como Lázaro, antes de que los gusanos anidaran en su cuerpo, y volvería a lomos de un dragón, pero allí más rápido que a la península.
Otra vez, trató de convencerme de que tenía una lagartija amaestrada, con la que se comunicaba mediante el lenguaje del cabeceo, que durante el día permanecía al sol en el yeso de la tapia del palacio, asomada al patio, y por la noche se colaba por alguna rendija de la casa y accedía hasta la mismísima habitación del Seje (era como llamaba a “Su Excelencia el Jefe del Estado”); de esta manera, decía estar permanentemente al tanto de todo lo que pasaba dentro y fuera de palacio.
En fin, en otra ocasión, me confesó, muerto de la risa, que, entre los periodistas que merodeaban por los jardines del palacio, había un gacetillero que se camuflaba de la vigilancia tan bien o mejor que Mortadelo, “el rey de los disfraces”, otro articulista al que impresionó mucho su historia de la lagartija y le pidió que se la dejara prestada unos días, a cambio de regalarle los tres volúmenes de El señor de los anillos, una de las obras preferidas de El Asimov, y un tercer cronista, que tenía un flequillo tan largo como su humor flemático, al que un día oyó aconsejarle a una periodista veinteañera de pelo rizado y deje gallego, que buscara la noticia política con ahínco hasta debajo de las piedras, pero que, una vez encontrada, no la contara con demasiada solemnidad, porque nada más irrita al poderoso, o al que se siente intocable, que tomárselo a broma, y que, a poder ser, escribiera para que el lector pudiera leer entre líneas. La verdad es que, después de todas aquellas experiencias (no sé hasta qué punto vividas o soñadas), El Asimov se planteó abandonar sus estudios de magisterio ya en marcha y emprender los de periodismo, pero el destino le tenía preparados otros caminos inescrutables en aquel momento.
Declive acelerado
Pero no perdamos el hilvanado del relato médico. Si echamos mano del hilo del doctor Palma, el día 24 de octubre el joven cardiólogo tuvo que abandonar precipitadamente la comida que mantenía con la familia Franco y atender urgentemente en su dormitorio al general, que, en medio de un charco de sudor helado, se retorcía de dolor en la cama. Por lo visto, había vuelto a sufrir un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca, con una nueva descompensación de las cifras de tensión arterial. Palma requirió la presencia de otros especialistas al apreciar signos evidentes de distensión abdominal y fuerte sospecha de hemorragias gastrointestinales, seguramente a causa de la heparina y de las inevitables interacciones medicamentosas entre el arsenal de fármacos que recibía a diario.
El día 26, Franco sufrió otra hemorragia interna y es declarado en “estado crítico”; tras emitirse el parte de ese día, que mostraba un tono más sombrío que de costumbre, muchas emisoras de radio empezaron a conectar con la señal de Radio Nacional para emitir música clásica o directamente programaron piezas fúnebres del repertorio de Mozart, Chopin, Mahler o Beethoven. Por su parte, el periódico Nuevo Diario, dirigido por Manuel Martín Ferrand y alimentado informativamente por Felipe Navarro (Yale) a pie de noticia, había abierto su edición con el siguiente titular de portada: “Franco agoniza”. Pero, una vez más, el dictador volvió a salir de un estado prácticamente terminal.
No obstante, el marqués de Villaverde le pide al príncipe Juan Carlos que hable con Franco y le solicite el traspaso del poder, cosa a la que el príncipe se niega en principio, pero acaba aceptando siempre y cuando la proposición parta del Jefe del Estado y esté en condiciones de tener una conversación con él, por breve que fuera. El encuentro no se llegará a producir hasta el día 30, dada la delicada situación de Franco, sometido a transfusiones de sangre casi continuas y a múltiples tratamientos para tratar de controlar sus numerosos problemas clínicos. Para Palma, el general es ahora, bajo su pijama de rayas, “un viejo indefenso y doliente que reclama ayuda desde el fondo oscuro de sus angustiados ojos”. El médico sabe que el corazón del anciano cazador es un ciervo abatido y que su muerte puede producirse de un momento a otro por cualquier motivo.
Al ser informado de la gravedad de la situación en la que se encuentra, Franco pide que se aplique el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado (1967), que contempla su sustitución en caso de enfermedad, y evitar así el vacío en la jefatura del Estado. El presidente del Gobierno lo comunica a las Cortes a última hora de la tarde. A Cristóbal Martínez Bordiú, a Carlos Arias y a Alejandro Rodriguez Valcárcel se les esfuma la esperanza de que el dictador pueda llegar con vida hasta el 26 de noviembre y que se pueda renovar el mandato de Rodríguez Valcárcel como presidente de las Cortes y, de esta manera, poder participar en la propuesta al rey de “una terna de confianza” para la elección del futuro presidente del Consejo de Ministros, garantizando así el continuismo del régimen el mayor tiempo posible.
Juan Carlos se enfrenta a una situación política tan sangrante como la vida de quien ha dirigido el país durante los últimos 39 años: un sistema político anquilosado frente a una sociedad modernizada, que pide cada vez con más fuerza y menos miedo una equiparación con las democracias europeas, una economía inestable, como consecuencia de la crisis energética, una acción sindical, fuera de la verticalidad, cada día más pujante y con más presencia en las fábricas y en la calle, unas fuerzas armadas inmovilistas en sus alturas, pero que comienza a renovarse en sus bases con oficiales jóvenes de mentalidad más abierta, unas relaciones tensas con el Vaticano, que ha comenzado a darle la espalda al régimen…, y, además de todo ello, la cuestión de la descolonización del Sáhara (en ese momento la provincia española número 53), que puede acarrear un conflicto armado con Marruecos. Va a tratar por todos los medios de que la situación no se le vaya de las manos, pero es consciente de que camina por el filo de una navaja y que ha de tener tanta habilidad o más de la que están demostrando los especialistas que tratan a Franco. Al día siguiente preside su primer Consejo de Ministros y 48 horas después realiza un viaje relámpago al Aaiún, capital de la provincia saharaui, y establece contactos secretos con altos representantes del Gobierno de Estados Unidos para lograr una solución pacífica y un acuerdo a varias bandas.
En los primeros días de noviembre, Franco sigue con los sobresaltos del corazón y experimenta serias complicaciones intestinales, que incluyen un principio de peritonitis, pero consigue traspasar el umbral del día de difuntos sin necesidad de aspirar el definitivo aroma de los crisantemos. Su propio autodiagnóstico varía de “mal” a “regular”, o viceversa, dependiendo de los días y las horas. Sin embargo, en la tarde del día 3 de noviembre sufre una hemorragia digestiva masiva. El enfermo comienza a sangrar a borbotones por la boca, la nariz y el ano, tiñendo de rojo las ropas de la cama.
Transfusiones
Los médicos comienzan a transfundirle sangre de manera continua, pero el enfermo sangra mucho más que el volumen de sangre que puede recibir. El doctor Pozuelo observa que el paciente tiene serias dificultades para respirar, examina la garganta del enfermo y lo que ve en ella le deja aterrado. Con sumo cuidado, con los dedos extrae un coágulo del tamaño de un puño y sospecha que la vía de sangre que está obstruyendo la sonda debe de ser enorme. Se hace necesaria una intervención quirúrgica de extrema urgencia para evitar que muriese desangrado. No hay tiempo de trasladarlo a un hospital, la operación ha de realizarse allí mismo. Es la única posibilidad frente a un próximo “cataclismo orgánico”.
Aunque el paciente pide –más con gestos que con palabras– que lo dejen morir en paz, la familia da el consentimiento (“¡adelante!”), tras la deliberación del equipo médico (hay división de opiniones entre los intervencionistas y los abstencionistas) y la decisión final (“no podemos quedarnos con los brazos cruzados”), y se inician los preparativos a toda velocidad. Eran alrededor de las nueve y media de la noche cuando dio comienzo una operación que duraría casi tres horas.
Algunos de los médicos presentes aquella noche en El Pardo contarían tiempo después cómo se habilitó de improvisado quirófano el botiquín del cuartel del regimiento de la tropa, convertido en los últimos años como trastero, por lo que las condiciones higiénicas dejaban bastante que desear. Como existía una cierta distancia entre el botiquín del cuartel y el dormitorio del general, se pide una ambulancia para su traslado, pero, al ver que la camilla no permitía el giro por las escaleras ni salvar algún que otro recoveco del palacio, se decide transportar entre varias personas en una alfombra al enfermo, que va enganchado a un sinfín de tubos y aparatos; la comitiva va dejando tras de sí un reguero de sangre.
Una vez en la “sala de operaciones” es el cirujano digestivo Manuel Hidalgo Huerta el encargado de llevar a cabo la operación, contando con la colaboración, entre otros, del doctor Alonso Castrillo y del doctor Vital Aza. Así lo cuenta este último especialista: “Me veo allí, en aquel escenario, en una de las más angustiosas situaciones en las que he podido encontrarme, monitorizando al paciente, tomándole el pulso y siguiendo el electrocardiograma, mientras el doctor Alonso Castrillo sostenía un flexo que alumbraba el cuerpo que el doctor Hidalgo Huerta había comenzado a intervenir”.
A pesar de las condiciones tercermundistas en las que se desarrolla la operación y las escasas probabilidades de éxito (para más inri durante la intervención se fueron los plomos y se produjo un apagón, por lo que hubo que avisar al electricista del pueblo para que hiciera volver la luz), el cirujano consiguió suturar buena parte de las varias úlceras sangrantes del abultadísimo estómago del anciano, que ocupaba casi toda la cavidad abdominal. Pero eso no fue todo: en el curso de la operación los diferentes especialistas, coordinados por Hidalgo Huerta, hubieron de extraer un enorme coágulo del estómago y otros de tamaño más reducido sobre el hígado, hacer frente al pésimo funcionamiento del riñón y controlar un par de paros cardíacos.
Parece que durante la intervención, Franco recibió varios litros de sangre, que habían sido donados por los militares y guardias civiles que prestaban servicio en El Pardo. Pese a todo, el general sobrevivió y el suceso hizo pensar a muchos que había sido “algo milagroso”, llegando a darse por hecho por parte de la gente más fervientemente católica del régimen que la intervención del manto de la virgen del Pilar que el arzobispo de Zaragoza, monseñor Pedro Cantero Cuadrado, le había hecho llegar había tenido un papel decisivo.
El propio Vital Aza llegaría a afirmar: “Este hombre sale de todo”. Según cuenta el cardiólogo asturiano: “Al terminar la operación entró en el improvisado quirófano el capellán del Jefe del Estado y comenzó a administrarle la extremaunción y las recomendaciones del alma. Cuando monseñor Bulart comenzó a decir: ‘Recibe señor a tu siervo…’, yo le comenté al doctor Alonso Castrillo, me parece que el Señor va a tener que esperar porque este hombre está con 14/8 de presión arterial y 70 pulsaciones por minuto”. Por su parte, el doctor Palma describiría la situación vivida semejante a la atención de los soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial: “Era como retrotraerse a la guerra del 14”.
Superado el trance, el equipo médico forzó el traslado de Franco a la ciudad sanitaria de La Paz en la seguridad de que si se repetía una situación similar no podría ser superada fuera del ámbito hospitalario, aunque incluso en las mejores condiciones de atención médica posibles, el pronóstico era muy poco halagüeño: quienes conocían la situación real de Franco sabían que el final de su vida estaba próximo, tan solo quedaba la duda de cuánto tiempo tardarían en doblar las campanas. Su traslado se produciría el 7 de noviembre. El dictador ya no volvería a la que había sido su residencia habitual desde marzo de 1940.
– Consulte los otros dos artículos de esta serie sobre el final del franquismo.