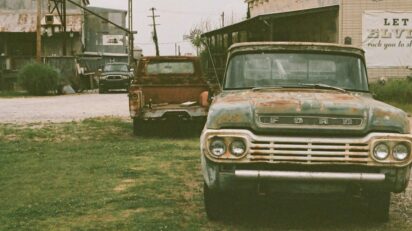No tuvimos que esperar mucho, apenas un par de minutos. El mismo doctor con que me había reunido esa mañana y que me había hablado de las hemorroides que le iba a operar a mi madre salió de la sala de operaciones. Se quitó la mascarilla quirúrgica como si le faltara el aire y empezó a soltar palabras como pompas de jabón. Debía de tener mi misma edad, pero él se había pasado diez años estudiando la teoría y temblaba como un árbol nuevo. Tomó aire y habló como un niño en su primera obra de teatro. “No nos esperábamos encontrarnos esto: tiene un tumor de siete centímetros bastante avanzado. Tu madre está muy mal, no hay tiempo que perder. Mañana hay que concertar la cita con el oncólogo, necesitará quimio y radio. Os espera un período muy duro”.
La palabra negligencia parpadeaba como un letrero de neón con mis latidos. El pensamiento se encendía y se apagaba. Cómo se atrevía. La operación llevaba pospuesta tres semanas; tuve que tomar un vuelo transcontinental y reservar el calendario del cirujano y la hora del quirófano nada más llegar, porque él no le había dado ninguna importancia. Miré a mi padre, pero la oscuridad había convertido su rostro en una mancha. “¡Sácaselo!“, le grité al cirujano indignada por su falta de sentido común. “No podemos. Está a dos milímetros del ano, habría que quitarle el recto entero”. Me senté en la única silla que había en aquel minúsculo espacio. “Lo siento, tu madre está muy mal”, remarcó el cirujano incómodo con mi silencio. “Ahora tengo que volver a cerrarle, no hemos podido tocar nada”. Y desapareció otra vez, dejándonos en la penumbra. Mi padre se acercó a mí, quería susurrar, pero desde que empezó a perder oído hablaba en un tono alto. “No me he enterado bien, ¿qué ha dicho?”
Mi cuñado me dijo que mi hermana estaba en una clase de yoga; no quise decirle qué pasaba sin hablar antes con ella, algo por lo que después me castigaría sin saludarme, como si yo no existiera, cuando vino al hospital. Mi hermana me llamó a los pocos minutos, azorada. Se lo dije sin remilgos, como quien pone una inyección, como si no me hubiera puesto a gritar y dar vueltas por la habitación enloquecida, golpeando las paredes, minutos antes, ante el silencio de mi padre que me observaba desde el sofá. Al darle la noticia pegó un alarido y empezó a llorar. Le di instrucciones precisas, carentes de emocionalidad, como si fuéramos a robar un banco: “desahógate y ven fuerte, que mamá pueda apoyarse en nosotras”. Llamé a mi tío, que me colgó el teléfono ofendido cuando le pedí que no dijera nada a nadie y me bloqueó (tomaba ansiolíticos a diario).
Pasamos una semana en el hospital haciéndole pruebas. Veinticuatro horas juntas mi hermana, mi madre y yo, durmiendo en la misma habitación. Creo que nunca habíamos sido tan felices; de habernos quedado más tiempo podrían haberse curado las heridas de toda una vida. El amor que afloraba aliviaba todo dolor, toda incertidumbre.
Temíamos lo peor, pero queríamos proteger a mi madre de la sospecha, también de la mezquindad de algunas de las personas que nos rodeaban, preguntando más por morbo que por preocupación. Mi madre o no tenía energía para pronunciarse, o prefería no darse por entendida. Recuerdo meterme en su cama de hospital, abrazarle el cuerpecito, apoyar mi cabeza sobre la piel blanca, sentir el tacto de los huesos y el súbito pánico de saberme viva y expuesta por primera vez a la naturaleza salvaje. Había empezado el tiempo en que todo se iría borrando, vaciando, a un ritmo imparable. Creo recordar que menos con mi madre, discutí con todo el mundo. No toleraba las frases hechas, ni el egoísmo, ni las comparaciones, ni los vaticinios, ni los consejos sin base, ni la falta de empatía ni la de tacto. Me irritaba tanto el dramatismo como me insultaba el positivismo. Solo podía respetar a quien, en silencio, acompañaba.
El oncólogo nos dijo a mi hermana y a mí que nuestra madre tenía un cáncer en estadio tres. Pese al tratamiento habría que quitarle el recto entero, y aún así, solo había un 50% de posibilidades de que no se reprodujese. De tan implacable parecía sádico. Arqueaba las cejas con impertinencia y suspiraba hastiado ante cada pregunta que le hacíamos. Fue a visitar a mamá a la habitación de hotel, convirtiéndolo de pronto en hospital. De pie en todo momento, sin dejar su maletín en el suelo, le preguntó “¿sabes lo que tienes?”.
No hay argumentos para justificar el sufrimiento. Verla sufrir al volver a casa se hacía insoportable. La frustración de ver que los medicamentos no surtían efecto, que no dormía. Una vez pasé la noche en vela a su lado, observándola respirar. LLevaba un parche de Fentanilo, se había tomado la pastilla sublingual de Abstral para dolor irruptivo y le habíamos dado Orfidal para que pudiera conciliar el sueño, después de cuatro noches de insomnio. Siempre alerta, una vez que mi madre se hubo acostado me puse a buscar la combinación de las pastillas y el especialista al otro lado del teléfono de información toxicológica me corroboró que aquella era una mezcla letal. ¿Cómo se le había pasado al médico? Podía inducir a un coma, a un accidente cardiovascular. “Llama a la ambulancia y que la lleven a observación” me dijo. Pero si la despertaba la asustaría. ¿Y si no sucedía nada? ¿Y si me tachaban de exagerada? Y a la vez, ¿Y si moría? Era la una de la madrugada. Mi madre respiraba lento, a veces tardaba unos segundos entre inspiración y expiración. Mi hermana y mi padre, cada cual, en su casa, habían apagado sus respectivos teléfonos. Mi tío me contestó “¿Y qué quieres que haga yo?”. Miré en internet los pasos de reanimación, técnicas de supervivencia con que ayudarla si dejaba de respirar. A las seis de la mañana se despertó para ir al baño, torpe, zigzagueante, confusa, incapaz de decir una frase con sentido. Temí que la medicación hubiera dañado su cerebro. Volvió a acostarse. Yo, que no sé rezar, me quedé mirándola implorante; ella siempre había sido mi oráculo, no sabía a quién recurrir. Dos horas después despertó. “Qué a gusto he dormido hoy”, dijo, y el pasado dejó de importar.
2.
Pulsión de muerte, pulsión de vida. Supe que estaba embarazada el mismo día en que volaba a ver a mi madre. Fui al baño antes de amanecer. Al volver, me tumbé en la cama junto a Phoenix y se lo dije. Más que despertar, entró en la vida. Se hizo gradualmente de día. Toda aquella luz.
Nos dijeron que el bebé nacería el mismo mes que mi madre, pensé que sería la mejor de las noticias, un motor para la familia. Decidimos no decírselo a nadie hasta tener la certeza de que el embarazo seguía adelante.
Mi madre había adelgazado tanto, que solo sabía que era ella por los ojos.
3.
Supe que había perdido al bebé porque de pronto algo salió de mi cuerpo. El pecho, que había crecido apelmazado durante dos meses, se destensó, como si se desanudara y sentí que me descomprimía. No pude dormir. Había hecho el duelo la madrugada entera, en el sofá del salón, mientras Phoenix aún dormía. Cuando lo desperté, le avisé de que no escucharíamos el corazón latir si íbamos a alguna consulta a preguntar por qué había empezado a manchar rosado. Cuando lo miraba solo veía a un no-padre. Lo abracé y le di muchos besos, sosteniendo sus emociones para que pudiera mantener el equilibrio.
Por eso cuando aquel sábado fuimos primero a un médico y después a otro y nos aseguraron que todo estaba bien haciéndonos escuchar el corazón latir, la ciencia solo confundió mi instinto.
El lunes ya no había latido. El martes aspiraron el útero. Quise permanecer despierta, pero tuvieron que sedarme. Pedí ver los restos para tener conciencia, pero el médico me dijo que era imposible distinguir nada, que era una sopa de tomate.
4.
Quizá sea un hermoso ejercicio de redención. Cuando hay muerte hay vida; por prevenir me quedé embarazada. Cuando hay muerte hay vida; mi no-hijo sirvió para que continuara la vida de mi madre.
5.
¿Hasta cuándo?
FIN
Más sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz
El gran número de autores innovadores y la gran calidad del cuento español en el panorama literario contemporáneo es un fenómeno reconocido tanto por la crítica especializada como por los aficionados a la literatura en general y a la narrativa breve en particular. Con el objetivo de promover y difundir este género, hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, y KOS, Comunicación, Ciencia y Sociedad, con la colaboración de Arráez Editores SL, convocan la primera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves ‘Maestro Francisco González Ruiz’, dotado con 3.000 euros.
El certamen se desarrolla en una fase previa y otra final. Durante la previa, el viernes de cada semana, el Comité de Lectura selecciona el relato que, a juicio de sus miembros, sea el mejor entre los enviados hasta esa fecha, publicándose el lunes siguiente en hoyesarte.com. Como este Familia, septuagésimo cuento seleccionado.
¿Quiere saber más sobre el Premio y los otros seleccionados?