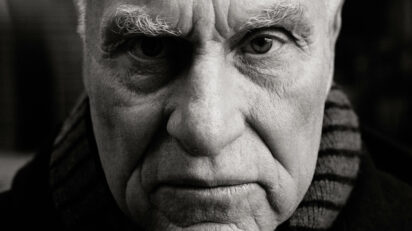En sólo veinticuatro horas se han agotado casi todas las metáforas de las que echar mano en la búsqueda de visibilizar, darle forma, a sonidos que trascienden lo que fisiológicamente una garganta humana pueda transmitir. Vano intento. Por mucho que las palabras corporeicen, nunca alcanzarán aquella dimensión, los timbres prodigiosos que esa mujer instalaba en el aire.
Tenía 85 años. Había nacido el 12 de abril de 1933 en el barcelonés barrio de Gràcia, a la sombra de las obras de la Sagrada Familia, dentro de una familia modesta pero, como ella siempre sostuvo, «con mucha sensibilidad hacia la cultura». De hecho fue de su madre de la que recibió la formación musical inicial que le permitió, a los once años recién cumplidos, ingresar becada en el Conservatorio Superior de Música del Liceo en donde pulió técnica con Eugenia Kemeny, Conchita Badía y Napoleone Annovazzi.
Las crónicas relatan su épica graduación en 1954 en una sesión en la que incluso llegó a desvanecerse. Un año después, el 27 de junio de 1955, debutó como soprano en el Teatro Principal de Valencia en el papel de Serpina en la opera La serva padrona que dirigía su maestro Annovazzi. Era el principio de una carrera desbordante que la situó como una de las grandes de la lírica del siglo XX.
Atesoraba una verdad clara en las cuerdas vocales. Son míticos sus filatos, ese recurso en el que la voz se adelgaza paulatinamente hasta volverse susurro, hilo casi incorpóreo, que ejecutaba como nadie. Registros inalcanzables para el resto de los humanos que fraguan en míticas versiones de las grandes óperas de Verdi, de Gluck, de Pergolessi, de Strauss, Puccini o Mozart.
Dan fe de ese prodigio las tablas de los escenarios más importantes de los cinco continentes, desde el Metropolitan de Nueva York a la Royal Opera House de Londres. Y una abundante producción discográfica que incluye incursiones en el barroco y en la música actual. Hablar de «La Caballé» es, para la historia de la opera, hacerlo a la misma altura que mitos como «La Callas» o «La Tebaldi».
Pero además estaba su humanidad, que tenía su base en una nada afectada humildad que a veces llegaba a desconcertar. Cuando tras un concierto en Viena alguien le comentó que era capaz de «cantar como los ángeles prácticamente todo», se encogió de hombros y musitó: «Eso tiene poco mérito. Lo hace posible mi garganta».
Esa misma garganta que ahora ha enmudecido. Murió la voz, su voz, nuestra voz. La de todos los que en el silencio de sus arias sentimos que sin Norma, sin Aida, sin Lucia de Lammermoor… sin Monserrat Caballé nuestros oídos son hoy mucho más pobres.