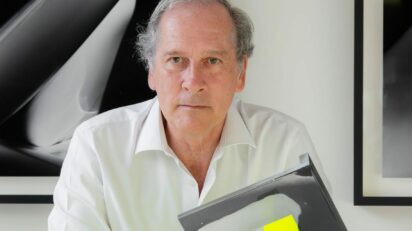Lo suyo sería que el visitante antes hubiera catado el talento inmenso de este historietista (como él mismo se define) en alguna de sus pocas novelas gráficas como Rusty Brown o Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo. Si no es así, tampoco pasa nada. La excursión sigue mereciendo la pena y raro será salir de allí sin querer tener algo suyo cerca.
La primera impresión que causa el trabajo de Ware es que estamos ante alguien abiertamente ambicioso, casi diría que visiblemente megalómano, que se ha propuesto sin disimulo llegar más lejos que el resto. Eso, de entrada, puede resultar antipático, tal es su dominio de las formas, del dibujo, del color (esos colores planos, antinaturalistas, que en él tanto nos gustan), del rotulado, del diseño de la página… Su capacidad de experimentación, con esos tremendos diagramas entre otros muchos alucinantes recursos expresivos, es tan aplastante que uno puede pensar que en realidad no es más que un mago del artificio, que abruma pero que en realidad tiene poco que decirnos. Y Ware tiene mucho que decirnos aunque no se aprecie bien en un vistazo rápido.
Jordi Costa, comisario de la exposición, lo aclara de lujo cuando, una vez ponderado su destreza infatigable para la experimentación y el deslumbramiento visual, habla del afán de Ware por entregarnos “un arte que sea relevante, que diga algo sustancial sobre la condición humana y sobre nuestro tiempo y que, al mismo tiempo, interpele de manera transparente y directa a sus semejantes”.
Otra cosa es que lo que nos dice requiere una lectura atenta, mucho más activa que la que reclama el 90% de los comics que se editan cada año. Baste decir que como creador le gusta medirse con sus influencias (los gigantes de principios del siglo XX, caso de George Herriman o Frank King), pero también con novelistas como el James Joyce del Ulises recreando como pocos el flujo de conciencia en viñetas o con el arquitecto Frank Lloyd Wright.
Ware habla de lo que mejor conoce, de lo que le ha pasado (“si yo fuera profesor”, ha declarado, “mi consejo a todo historietista o autor joven sería que escribiera sobre sí mismo”). Y entre las cosas que le han pasado, una es que su padre le abandonó siendo crío y esa herida está bien presente en su obra. También la soledad del chaval al que no le interesan los deportes y tiene cierta tendencia a la melancolía. Paseando por la exposición sus lectores recordamos también lo mucho que le gusta enseñarnos Chicago (su ciudad de adopción), mostrar cómo los edificios son testigos de nuestras vidas o dejar constancia del horror del racismo que ha vivido su país (“en Estados Unidos”, le hemos leído, “durante siglos, la clase blanca dominante ha vivido con la sensación de necesitar de una clase negra subordinada para sentirse más blanca aún”). Y, sobre todo, tratar de entender a los demás, por idiotas que nos parezcan.
Su mirada humanista está, por supuesto, en sus portadas para The New Yorker donde despliega críticas, siempre elegantes pero transparentes, a lo más variado de la actualidad de Estados Unidos (crisis económica, inseguridad, tensiones raciales, problemas de comunicación…), aunque alguna hay que trasciende a su país. Es el caso del espanto que le inspira la locura de los teléfonos móviles: “La realidad circundante es ahora el mero telón de fondo de la verdadera creación de nosotros mismos, que tiene lugar dentro de ese pequeño rectángulo. Tal vez suene ingenuo o algo así, pero tengo ciertamente la sensación de que las empresas tecnológicas están intentando llegar a esa última cosa de la que aún somos dueños, que es nuestro ser interior. Y yo no quiero entregar el mío”. Así que no hagan como yo, que si me descuido fotografío todos los paneles de la exposición.
Para Ware dibujar es pensar. Concibe el dibujo como el proceso que estructura el pensamiento y que sostiene su relación con un mundo complejo. Para nosotros mirar lo que hace es disfrutar. Hay disfrute en el primer impacto visual y el gozo no hace más que crecer si además miramos con atención.