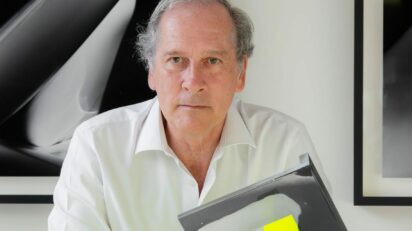Por circunstancias que no vienen al caso ni añaden sustancia al relato, poco después de su jubilación, a finales de los años ochenta del pasado siglo, cayó en mis manos el diario, intitulado Cuaderno de Vitácora -con uve de vida-, que había ido escribiendo a modo de pequeñas crónicas imperfectas (las perfectas están llenas de imperfecciones) durante sus más de cuarenta años de ejercicio profesional con el único objetivo de dar rienda suelta a su otra gran pasión: la de ser un buen relatero.
Buen conocedor de que el tiempo descuartiza el recuerdo como el atardecer lo hace con la luz, sin que pueda mantenerse inalterado lo expresamente vivido o soñado, cada día, a esa hora en la que escuchaba llegar las claras de la mañana entre un alboroto de pájaros, Salvador volvía a la esquina doblada de la página del día anterior y escribía nuevos párrafos, procurando que la mala hierba no se adueñara del huerto de la memoria y deslegitimara lo que estaba por escribir o lo que quedaría sin escribir.
El diario tenía algo de carta, que es donde uno se siente menos enmascarado, pero también de cuento, y, al mismo tiempo, le permitía hacer de su personal reflexoterapia un ejercicio de meditación, aunque sin intención alguna de alcanzar el carácter formal y sentencioso de los aforismos y proverbios o la estética de las greguerías. Y en algunas de sus páginas Salvador cuenta los sucedidos más sorprendentes que la consulta le deparaba día abajo.
El caso más insólito de sus primeros años de ejercicio profesional fue el de Juan el sepulturero: una dramática historia de depresión no exenta de cierta dosis de humor. Al parecer, el hombre acostumbraba a aliviar las precarias condiciones de vida de su familia rapiñando alguna de las cosas que ya no iban a necesitar algunos recién fallecidos y acostumbraban a formar parte de la mortaja, especialmente en el caso de las personas más pudientes, que, dicho sea de paso, no eran demasiadas en la posguerra española.
Pues bien, en una ocasión, después de que el cura pusiera fin con el hisopo de agua bendita a la ceremonia religiosa y antes de que él diera definitiva sepultura al difunto, una persona de las que se decía “de posibles”, trató de hacerse con el par de zapatos nuevos del finado; cuando, después de mucho trajín, consiguió arrebatárselos de los hinchados pies, oyó retumbar como un eco la voz del muerto que le decía: “Muchas gracias, Juanico, estos zapatos de estreno me estaban matando y, ahora, me he quedado en la gloria”.
Contrariamente a lo que podía desprenderse de su conducta anterior, primero sufrió un ataque de pánico y luego cayó en una depresión con un gran componente de ansiedad porque, por una parte, necesitaba guardar su secreto, y por otra, estaba convencido de que, más tarde o más temprano, “la voz de los muertos robados” llegaría a los oídos de las autoridades civiles y eclesiásticas y él perdería no sólo su trabajo, sino la honra de su familia y, sobre todo, el alma.
Quien muchas veces se había aferrado a la muerte de los demás para salir adelante en la vida, se dejaba ir abatido y de forma irremediable hacia la suya. Salvador tuvo que armarse de paciencia y echar mano no solo de la promesa de secreto eterno de los buenos confesores, sino también del arte de manejar el diván de los psicoanalistas más experimentados y, aun, del “quita-pesos” desarrollado por el saber popular: “Las mortajas no deberían tener bolsillos”. De esta manera, pudo conseguir que Juan aceptara al fin el cabo del salvavidas que le estuvo lanzando durante meses y desalojar de sus adentros los miedos que se le habían agarrado junto a los fantasmas melancólicos del cementerio.

Otro de los episodios más inauditos a los que tuvo que hacer frente Salvador fue el de Pomares, un hombre achaparrado, con cabeza de dios mochica, constitución pétrea y una fuerza descomunal, pero sin los aspavientos de un hércules de feria, a pesar de haber cumplido ya más de 60 años. Arriero y marchante de ganado, se vanagloriaba de haber combatido hombre a hombre en la batalla de Alhucemas y de su exquisito manejo en “el arte de la faca”. Tenía un gran repertorio de leyendas que vivía como propias; entre ellas, decía tener alojado en el estómago un amadeo de oro ganado en uno de sus innumerables tratos y, desde que se enteró de la llegada del aparato de rayos X, se presentaba todas las mañanas en la consulta para verificar que sus ahorros seguían a buen recaudo.
Cuando el médico le diagnosticó un proceso ulceroso como responsable de ese dolorcillo del lado izquierdo del estómago, la única manera de convencerlo de que siguiera el tratamiento al uso en aquellos tiempos con bicarbonato y sales de aluminio, fue diciéndole que era el método infalible para evitar la corrosión de la moneda (su consejo previo de dieta láctea y vida aquietada no había dado resultado, debido el azogue intrínseco del paciente).
A Salvador este suceso le hacía recordar el de las andanzas del Faquir de Cuevas, a quien había visto actuar en sus años mozos y comprobar las prodigiosas habilidades de este hombre para masticar un vaso o una bombilla y tragárselos sin el más mínimo problema, hacer papilla y engullir un disco de gramófono o comerse, como si fueran aceitunas sin hueso, clavos, botones y canicas de bronce. Todo cabía en su portentoso estómago de avestruz sin que sufriera el más mínimo daño, como demostraban las pruebas médicas a las que se había sometido. Pomares era de la opinión que las cosas del dinero y del querer había que resolverlas en vida, pues no hay muerto malo: “Si se fija bien, doctor, tras el funeral, a todo el que palma lo despiden en la puerta de la iglesia como a un santo, aunque ni mucho menos lo haya sido”.
No menos curioso resultó el caso de Antonio El Gallo, un personaje curtido por la necesidad, con un gran saber popular y mucho talento y maña, a pesar de su miopía, para encontrar soluciones a problemas que, para la mayoría de las gentes, parecían irresolubles. En un abrir y cerrar de ojos era capaz de hacerte un anillo de una moneda de perra gorda o de peseta. Además, llevaba el flamenco en sus venas y de su garganta salían los martinetes y tarantas con un gusto difícil de igualar. Sin embargo, Antonio tenía un gran afán de trascendencia y como pensaba que el hombre muerto vive en teniendo historia y, en cambio, no es nada sin haber hecho nido, estaba dispuesto a inventar la máquina que hiciera volar al hombre, como si se tratara de un nuevo Leonardo: “Si un grajo puede volar, ¿no lo va a hacer un hombre?”, era su machacona respuesta a quién tratara de persuadirle de la utopía de su proyecto icariano.
Un mes tardó Salvador en poder adecentarle las posaderas, después de que el singular inventor hubiera dado con ellas entre la maleza y las chumberas avendavaladas situadas debajo del cerro de La Ermita, utilizado como rampa de lanzamiento, y hecho añicos el ingenioso artefacto, mitad aeroplano, mitad bicicleta, con el que esperaba no caer en el vacío del olvido. No obstante, Salvador tuvo que emplear un poco más de tiempo en hacerle desistir definitivamente de su aventura y encauzar por otras vías su empeño de volar, pues Antonio se resistía a aceptar las razones que el médico le daba y argumentaba que su alma gitana nunca se resignaría a vivir según un manual de instrucciones, sino conforme manda la vida. Antes que humano, quería ser explorador celeste y, para ello, tenía que seguir adelante como un pájaro en vuelo.
Otro tipo de actuación requirió el abordaje de Pedro El Jurel, el trovero de la voz roncada, cuya cara brillaba como las escamas del pez que le nombraba el apodo cuando le daba el sol y a quien se le podría describir con palabras cervantinas, aunque su figura se parecía más a la del Quijote que a la de Sancho: “Iba sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota”. No se trataba de un hombre instruido, pero sí de un buen conocedor de la naturaleza, también de la naturaleza humana. A su manera, había rascado en las entrañas hasta tocar el hombre: “Hace más de veinte años/ que te vengo conociendo;/ has cambiado en edad,/ pero siempre te estoy viendo/ con la misma enfermedad”.
Nunca se embarcó en filosofías para hallar su puesto en la vida, aunque navegaba como nadie por el saber popular para encontrarse a sí mismo, la mayoría de las veces detrás de un buen trago. Su intuición le decía que en cada pregunta se esconde una trampa y se conformaba siendo un ser humano, al que, de cuando en cuando, le parpadeaba el corazón. Se sentía un andariego, un ser para el camino, con su mula, su sombrero y su mirada de lejanías. Ser antes de no ser: “Doctor, no tiene sentido/ que antes de dar a la mar/ tan sólo nos ocupemos en llevar/ el agua al molino”, le solía decir a Salvador con esa voz suya, que parecía salida del fondo de una tinaja desconchada por el vino, cada vez que el médico trataba de convencerle de que no malgastara su salud.
Cuando al veterano bebedor comenzó a aquejarle una retinopatía tóxica y Salvador le comentó que, si seguía bebiendo, perdería la vista, aquel hombre al que el alcohol no le había impedido ir acomodando a su carácter y a su manera de guiarse por el refranero algunos principios estoicos, le contestó tranquilamente: “Mire, doctor, ver ya he visto bastante, beber, todavía no”. Salvador comprendió que no se puede atemorizar a una persona que, a pesar de ser un bebedor empedernido hasta el punto de agotar la cosecha de más de una taberna, era alguien al que nunca se le vio desejarse, perder su elegante porte, revelar algún secreto guardado o no cumplir con la palabra dada, pero, sobre todo, era alguien que había conocido un miedo superior a cualquier otro que se le tratara de infundir, pues un desgraciado azar le había llevado a participar sucesivamente en las guerras de Cuba y Filipinas a sus veinte años. De ahí que el médico decidiera utilizar otra vía de persuasión con el paciente: pactó con él mantener la dignidad de la que siempre había presumido hasta el último momento y, por tanto, no debía ir en contra de la naturaleza de su cuerpo cuando ésta dijera de cerrar la taberna, lo que estaba a punto de suceder: “Sería una enorme desconsideración, impropia de un tipo como tú, que tanto aborrece la palabra prisión”. Como contrapartida, Salvador se comprometió -bien es cierto que a regañadientes, porque no dejaba de ver en ello una sutil venganza del trovero- que, cuando Pedro hubiera muerto, mandaría escribir el siguiente epitafio sobre su tumba: “Viví y bebí: este es mi resumen; por lo demás, aquí, ná de ná”.

Por otra parte, su vena literaria le hacía ver a Salvador que las historias clínicas bien trabajadas pueden encerrar mucha literatura, lo mismo que una buena narración suele tener algo de historial clínico. Desde que se acercó a ellas, siendo un estudiante, a Salvador le asombraban la aguda observación y la fina descripción que mostraban las historias clínicas hipocráticas: “Contienen todo cuanto los sentidos del hombre son capaces de recoger de forma directa o indirecta, todo lo que puede conocer aquello con lo que conocemos”. Partiendo de Hipócrates, Salvador trató de desarrollar un modelo propio de historia clínica, incorporando las aportaciones encontradas en otros grandes médicos, sobre todo, Sigmund Freud, capaz de convertir un historial corriente en un relato excitante con una increíble economía de recursos literarios.
A cada una de sus historias Salvador les fue proporcionando su toque particular, aunque anotando muy a menudo las frases literales de los pacientes, porque consideraba que nadie es tan clarividente como el enfermo y estaba convencido de que antes de la exploración, había que practicar la “escuchación”. Entendía que escribir una buena historia clínica es un trabajo delicado que exige calma, precisión y entusiasmo, lo mismo que se requiere para trabajar un huerto de manera amorosa. Y otro tanto era preciso para escribir un buen relato basado en una historia clínica redactada a partir de las descripciones de la enfermedad o de los síntomas manifestados por los pacientes.
Aquí queda resumida una de ellas: “El cuerpo de este hombre había sido formado muy recio por la naturaleza, conformado con una buena proporción de sus miembros y pasmosamente ágil para todo género de movimientos. No se le podía censurar una estatura desmedida por lo alto o por lo bajo, ni tampoco una gordura inútil o una excesiva flaqueza. Su físico bien dispuesto se acompañaba de buena voluntad para adaptarse a las acciones que de él se exigiesen (…). No encontré en él signo de laxitud o estricción excesivas, aunque, a decir verdad, sí hallé que sus vasos sanguíneos, más llenos de lo habitual, mostraban un vigor más intenso de lo que convenía a su cuerpo, por lo que había padecido con frecuencia el tormento de unas hemorroides muy prominentes, que seguramente tenían carácter hereditario, al decir del enfermo, pues su padre también las había sufrido. La dieta suave y equilibrada que le recomendé, acompañada de remedios lenitivos internos y externos, hizo desaparecer la dolencia y dejó nuevamente el cuerpo del enfermo sano y robusto, sin molestia alguna. Cuando el paciente, con su voz de barítono, me expresó su agradecimiento (doctor, muchas gracias por haberme librado de las almorranas), pensé en el nombre tan bonito que usaba la gente para nombrar una enfermedad tan horrenda, que compartía fealdad con su propio nombre científico.
Otro ejemplo de historia clínica, luego trasladada a su diario de forma de más o menos novelada, fue el relato titulado Manuscrito encontrado en el bolsillo de un migrañoso: “Tratas de buscar la oscuridad a mayor velocidad que la de la luz, pero tampoco así, a solas de ti y del mundo, consigues escapar del caos en el que la migraña sumerge tu salud y tu vida. Los médicos te dicen que es una enfermedad benigna, pero tú la sientes como un dolor intolerable. Hasta el tic-tac del corazón se te convierte en un insoportable martilleo sobre el yunque de tu cabeza. Los pensamientos comienzan a dar vueltas en tu mente y salen disparados como si estuvieran girando en una noria que ha perdido el control. La agitación, la irritabilidad y la ansiedad te van transformando en una especie de hombre-lobo dispuesto a todo. Hay veces que te sobreviene un vértigo nauseabundo al verte subido a la cruz, como un cristo velazqueño con la corona de espinas cada vez más ajustada a tus sienes, y otras veces, que no sabes cómo dejar de ser el personaje protagonista de una de esas pinturas renacentistas al que le están sacando con un taladro la piedra de la locura. Llega un momento en el que ya no puedes más y estarías dispuesto a convertirte en un criminal o en un delator, inventando todo un mundo de mentiras para liberarte del potro de tortura, que en realidad es una mula terca que cocea furiosamente una y otra vez tu cabeza. Adviertes que estás perdido en medio de un torbellino de luz y eres incapaz de describir con palabras los extraños fenómenos que experimentas o de dibujar con el pulso sostenido alguna de las múltiples alucinaciones geométricas que visualizas”. Salvador estaba convencido de que escribir es inventar otra vida, incluso la de uno mismo.
El consultorio de Torre Cadima era un verdadero microcosmos social. Cada día desfilaban por él personas que habitaban en el mismo pueblo, pero que vivían en mundos diferentes unos de otros, e incluso cada uno de ellos guardaba entre sus entretelas su propio mundo, personal y único.
Con los años, Salvador había afilado bien el oído y, aunque no lo conociera, era capaz de identificar el oficio de muchos de sus pacientes por la jerga que empleaban al hablar, así como de desentrañar el carácter más sobresaliente de cada uno (sanguíneo, colérico, melancólico o flemático) no solo por los “fluidos” que percibía de ellos, sino también por el tono y la oratoria (parca, deslenguada o equilibrada) que utilizaban; les escuchaba tanto cuando hablaban de sus dolencias como cuando lo hacían de sus vivencias, de sus afanes y vicisitudes diarias, de los hechos que experimentaban o de los sucedidos que presenciaban, e incluso de las historias que imaginaban. Luego, trataba de escribirlas a la llana con palabras no encumbradas, sino bien colocadas, y las guardaba en su Cuaderno de Vitácora, como si se tratara de aquella maleta llena de escritos que alguien dejó olvidada en la venta de Juan Palomeque.

Entre todo el vecindario de Torre Cadima, Salvador sentía una especial simpatía por Ruygón, un personaje singular que siempre entendió la vida más como ocio que como negocio, un hombre de principios, pero que no se dejaba ahogar por ellos, una persona de leyes que rechazaba muchas de las normas convencionales y mostraba en el fondo de sí mismo una cierta actitud anarcoide, fundamentada en la negación de lo dogmático más que en cualquier otra cosa. Como había leído mucho a Michel de Montaigne y asimilado las enseñanzas de sus Ensayos, sabía que el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la ilusión de saber la verdad, por lo que siempre se mostraba prudente en sus afirmaciones, salvo cuando se enfrentaba a algún majadero, seguidor de Tontucio: “No eres tonto de remate,/ sino de toda la pieza;/ eres tonto sin aguante,/ de los pies a la cabeza”. Con otros personajes que él tenía por indeseables utilizaba armas todavía más afiladas que su navaja dialéctica. Así, cuando murió El Maulicio, un avaro sin mesura, Ruygón mandó a dos monaguillos echar las campanas al vuelo, pero con el toque de gloria, mientras el féretro salía por la puerta de la iglesia. Salvador solía visitarlo con regularidad, no para prestarle cuidados médicos, ya que gozaba de una buena salud a pesar de los avatares que le había deparado la vida, sino para echar buenas parrafadas con él acerca de lo divino y de lo humano, de lo físico, lo metafísico o lo parafísico, o bien para disfrutar de las divertidas anécdotas del viejo abogado, como la que sigue a continuación.
Contaba Ruygón que el día de la Virgen de Agosto de uno de los años pasados, el sacristán se dio un atracón de chumbos y, como no había manera de desatorozarse la garganta culera, no se le ocurrió otra cosa que echarse un lingotazo del vino de misa preparado para el oficio religioso del día, que iba a dar comienzo en cuanto las campanas de la torre terminaran de dar el tercer toque y el cura estuviera revestido con las ropas que correspondían a dicho día festivo; un instante después, sintió un retortijón incontenible en la parte baja de la barriga y, cuando fue a salir al patio de la iglesia con el botón aflojado y los pantalones ya a medias piernas, tropezó de bruces e inmediatamente salió del trastero de su cuerpo un geiser amarronado que dejó el techo de la sacristía sembrado de piñones. El suceso había dado pie a que Ruygón compusiera, al modo quevedesco, un soneto en el que se hacía alusión a la justicia social -la mayor, aparte de la muerte- que supone la igualdad humana ante las correncias intestinales, frente a las cuales el Rey ha de bajar del trono y el Papa tiene que dejar su silla con la misma premura y determinación que el obrero abandona su carretilla cuando le llega el apretón. Salvador se partía literalmente de la risa.
Ruygón, que había enviudado dos veces, tenía un canario ciego, al que llamaba Homero y al que cuidaba con gran delicadeza en una bonita jaula situada en un lugar preferente del patio de luces de su casa. Sumido en las tinieblas, sin que nada distrajera su atención, Homero se concentró en cultivar la naturaleza de su alma canora y logró perfeccionar tanto su trino que llegó un momento en el que su canto sonaba a música celestial.
Todos los días, al levantarse, Ruygón, que era un experimentado músico de varios instrumentos, solía acompañar al canario con su flauta y era tal la compenetración entre ambos que era difícil distinguir cuál era la melodía de uno y cuál la del otro, ni tampoco saber quién de los dos era más virtuoso. Además, enseñó a Homero a moverse por la jaula sin necesidad de lazarillo alguno y a que se valiera por sí solo para localizar los granos de alpiste, la renovada hoja de lechuga de cada día y la pequeña jícara de agua. Incluso consiguió que aprendiera a saltar a las dos barras que atravesaban la pajarera. Por la noche, antes de acostarse, Ruygón le leía a Homero en voz alta, a la manera de los antiguos aedos griegos, algún pasaje de la Odisea y, cuando acababa, el canario emitía un canto de pico cerrado a modo de “buenas noches”. Homero murió el día siguiente de que Ruygón lo hiciera de repente, por un ataque al corazón. Si Salvador hubiera tenido que certificar el parte de defunción del canario, hubiera asegurado que había muerto de pena.
Bastante diferente resultaba el sentimiento de profunda compasión que Salvador sentía por un personaje al que llamaban en el pueblo Johny The Kid, un tipo alto y bien parecido, que paseaba el secreto a voces de su amor secreto bajo la gabardina robada a Gary Cooper una de las veces que éste apareció por el Cine Avenida. Cada tarde, todas las tardes. Caminaba a paso ligero y zancada larga, sin el más mínimo bamboleo, por la polvorienta rambla que atravesaba el pueblo. Parecía ir como poseído por el espíritu heroico del loco y enamorado caballero de la Mancha. Llevaba en su cabeza un zurrón cargado de aventuras imaginadas durante “las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio”, pero procuraba con su silencio no romper el tiempo presente del verbo amor.
Un día, los vigilantes de la moral y las buenas costumbres quisieron lincharle en el árbol del ahorcado por haber confundido a su Dulcinea con una de las virtuosas damas con detente del pueblo. No lo consiguieron, pero lo apalearon con una furia todavía más inmisericorde que la que utilizaron los yangüeses en su paliza a don Quijote. Él trató de defenderse, gritándoles con su voz resquebrajada y dolorida que no era dueño de sus deseos, que no podía no amarla hasta el fondo mismo del abismo. Luego, dejó de ser dueño de su razón y se quedó fuera de juicio. Definitivamente. Nunca, nada, nadie, ni siquiera Salvador, fue capaz de establecer en el futuro dónde acababa el loco y comenzaba el cuerdo o viceversa. Vivió el resto de sus días entre algas, como el superviviente del naufragio de su propia embarcación hundida en las aguas del cielo.
Los sucedidos alrededor de la consulta los dejaremos para otro día, que no está en nuestro ánimo fatigar al lector, sino entretenerlo y distraerlo, aunque sea por un rato, de la realidad mentirosa que nos rodea.
Seguro que también te interesa este artículo: De médicos, curanderos y saludaderos