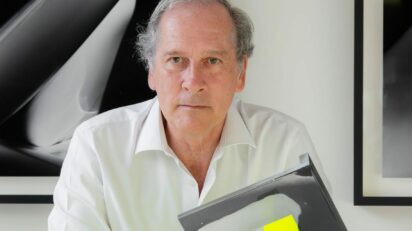Los planes de Corel de ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid tras el verano del 36 se vieron truncados por el estallido de la guerra cainita, que desgarró el país entero y terminó por ahogarlo en un inmenso charco de sangre. Fue de esta manera, la más cruel que pudiera haber imaginado, como se interrumpieron los pasos que le faltaban para realizar su sueño de ser médico y ayudar a los demás, sueño que había comenzado cuando tomó conciencia del milagro que supuso haber escapado de la gripe del dieciocho, siendo apenas un bebé desahuciado, y continuado con la lectura adolescente de El médico rural, la novela de Balzac que tiene por protagonista al doctor Benassis, una de esas personas de las que uno se siente amigo sin esperar su permiso y cuya manera de entregarse a la atención de sus semejantes le había impresionado hondamente.

Refugiados de ‘La desbandá’. Hazen Sise | Biblioteca Nacional.
Encerrado como había estado en sus estudios bachilleres, Salvador había crecido en el seno de una familia liberal y republicana («hay que estar siempre a la zurda de los diestros, a la diestra de los zurdos» era el lema heredado de su abuelo paterno), relativamente acomodada en el ejercicio de la abogacía de su padre y la buena administración casera de su madre, que sabía aprovechar hasta el último retal, no desperdiciaba ni el polvo de la harina y le había enseñado a besar el pan cuando algún zalandro se caía al suelo. Una familia tan antifascista como antirrevolucionaria, tan religiosa por vía materna como agnóstica y anticlerical por vena paterna, siempre guiada en los asuntos sociales por el lema de «vive y deja vivir» y, en los temas políticos, por la esperanza de una gran reforma sin radicalismo ni violencia. Ahora, el porvenir de Salvador, como el de tantos otros jóvenes españoles, se hallaba quebrantado por un conflicto bélico que los políticos, sumidos en su arbitrariedad partidista y cegados por su credo, no habían sabido detener, haciendo de la sinrazón la distancia más alejada entre dos puntos.
Tras las Navidades del año 36, Salvador se presentó como ayudante voluntario en el servicio de asistencia a la población que el Socorro Rojo Internacional había abierto en Almería, incluido un «hospital de sangre», en el que estaba trabajando como enfermero cuando, en la semana del 8 al 14 de febrero de 1937, se produjo la llegada de la enorme oleada de refugiados procedentes de Málaga capital (en esta ciudad se había producido una evacuación caótica, bien por falta de planificación, por las contradictorias órdenes militares o por la traición de algunas autoridades civiles), pero también de los pueblos de la Axarquía malagueña y de las poblaciones costeras de Granada por las que avanzaba el éxodo masivo.
Cientos, miles de personas se quedaban por el camino, y las que llegaban a Almería lo hacían en condiciones de extrema necesidad («eran como sombras tambaleantes»), después de haber sobrevivido al cañoneo de los buques sublevados y a las bombas de la aviación italiana, que caían sobre sus cabezas como cuentas explosivas de un profano rosario deshilachado. La capital almeriense se convirtió en un inmenso y destartalado depósito de sujetos perdidos, bajo la cálida solanera de las mañanas de febrero y la fría humedad de las madrugadas insomnes, verdugo de reumáticos y enfermos de pulmonía; mientras, a cualquier hora, el hambre, la miseria y las actitudes crueles coexistían con la generosidad, la dignidad y el heroísmo de una población abatida por el miedo, cuando no por el pánico.
En medio de la gran tragedia (se estima que pudieron llegar a Almería alrededor de 200.000 personas), Salvador asistió a centenares de hombres y mujeres de todas las edades, con las psicologías más variadas, desde la mohína a la ventanera, y las referencias sociales y culturales más encontradas. Pronto aprendió a catalogar las tristezas, a distinguir una desesperación de otra, a reconocer las distintas variantes del miedo y a observar en los rostros más resecos y biliosos el odio como una forma de venganza.
Tuvo bajo su cuidado a los supervivientes de uno de los aviones de la «escuadrilla André Malraux», desplazados hasta la base de Tabernas desde el frente de Teruel, que había sido abatido cerca de la interminable columna humana que avanzaba por la serpenteante carretera de la costa, en las proximidades de Castell de Ferro. Entre ellos estaba el belga Paul Nothomb, integrante de las Brigadas Internacionales, que había sido herido en una pierna; Malraux lo convertiría más tarde en uno de los personajes de su novela La esperanza, y él mismo relataría lo sucedido en más de un texto propio.

Perdida en ‘La desbandá’. Hazen Sise | Biblioteca Nacional.
También conoció de primera mano la arriesgada labor de salvamento de los miembros del Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, que se habían desplazado desde Valencia con la utópica intención de alcanzar el frente de guerra con su camioneta-ambulancia: el médico canadiense Norman Bethune, que había sido capaz de cambiar la riqueza y el éxito alcanzados como cirujano torácico en la ciudad de Montreal por la «sagrada tarea» de atender a los más desfavorecidos y a las víctimas de «las guerras que hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres» (en este sentido, España sería una herida en su corazón que nunca cicatrizaría), aunque su personalidad algo arrogante ensombreciera un poco su actitud extraordinariamente generosa y su carácter resolutivo; su compatriota Hazen Sise, autor de las impresionantes fotografías de la Desbandá; y el comprometido conductor y futuro escritor británico Thomas Worsley, seguramente, de los tres, el que mejor le cayó personalmente a Salvador. Durante varios días, la ambulancia estuvo realizando viajes desde Almería hasta el avance del éxodo, con su claxon sonando por cada herido, por cada muerto, sin que se supiera el nombre de por quién doblaba la campana de su ronca garganta.
Asimismo, Salvador estableció breves pero intensos contactos con Matilde Landa y Tina Modotti, María, responsables del Socorro, dos mujeres de personalidad arrolladora y palabras queribles. Y allí, entrando y saliendo del hospital, mientras trataba de devolver la dignidad a los humillados y la esperanza a los enfermos, conoció a Antonio Castillo, a quien informó de que su paisano Paco Ruivantes, persona muy querida por su familia y que sabía era amigo de «El Filósofo», llevaba algún tiempo prisionero en el antiguo ingenio azucarero, que se había habilitado como cárcel modelo, acusado de «antirrevolucionario», sin que estuviera claro a cuál de los varios proyectos revolucionarios dentro del Frente Popular supuestamente se oponía.
Sin embargo, el episodio que quedó grabado de forma indestructible en su memoria fue el encuentro con un anciano ciego, cuya piel transparentaba el entramado de venas, nervios y tendones de su cuerpo; iba de la mano de un zagalillo churretoso de unos cinco años, que lo llamaba «agüelico» y le hacía las veces de lazarillo. Mientras le curaba sus numerosas llagas y le proporcionaba algunos víveres, Salvador estuvo conversando un buen rato con él y quedó sorprendido cuando el viejo improvisó sobre la marcha estos versos: «Los más pequeños entre los harapientos de la marabunta / van por la calle en famélico enjambre, / destilando la miel de su amargura / y muertecicos de hambre»; y, tras asegurarle que fuera del hospital apenas quedaba ya una miaja de la fraternidad de los náufragos, le recitó estos nuevos repentinos: «Las gentes sin entraña / nos miran con desprecio, / pero el Socorro nos ampara / y Salvador nos da consuelo» (¡había dicho su nombre sin que él lo hubiera pronunciado!).
Después le dijo que un día habría paz, que volverían los abrazos, aunque fueran en la oscuridad, y que, entonces, Salvador llegaría a ser un hombre que él mismo todavía desconocía, como hacía nada, en la embriaguez de su adolescencia, tampoco conocía al hombre que ahora luchaba contra el dragón de siete cabezas de la guerra; porque la vida no se descubre una sola vez, sino muchas, siempre y cuando al espejo donde uno se mira no se le vaya el azogue y mantenga la valentía moral.
El viejo tenía la férrea determinación de vivir hasta entonces («a los setenta años de mi edad, estos párpados caídos delatan la interminable paciencia que da la eternidad»), para enseñar al chiquillo que, cuando saliera a la mar, siempre tuviera en cuenta que no hay buen viento para quien no sabe adónde va. Aguantaría con el corazón herido y con su dolor diario, dejando atrás el pasado encendido de su rastro: «Ya no sé cuál soy de los que fui, pero, bajo la luna, solo una sombra es la que se alarga y se aleja de mí».
Tras esta experiencia, que lo había convertido no solo en un eficaz enfermero, sino también en un experto aprendiz de psicología clínica, Salvador fue movilizado por el Ejército republicano hacia el frente de Extremadura a finales de 1938 y, sin saber por qué, le integraron como suboficial y no como recluta en el cuerpo de sanidad. Allí tuvo que atender a los soldados heridos y a los combatientes atacados por el veneno contagioso de la fiebre tifoidea, el tétanos, la gangrena invasora, etc. Aprendió de los cirujanos el llamado «método español» de tratamiento de las heridas de guerra, que consistía en una limpieza exhaustiva de la herida y posterior extirpación quirúrgica de todo el tejido desvitalizado, aplicando después una cura oclusiva con un apósito de yeso que se debía mantener sin cambiar el máximo tiempo posible. Gracias a su destreza a la hora de aplicarlo consiguió evitar no pocas amputaciones y muertes debidas a la septicemia.

Refugiados de ‘La desbandá’. Hazen Sise | Biblioteca Nacional.
Allí, cada día, tuvo que hacer un ejercicio de superación para procurar que, cuando atendía a los enfermos, sus ojos no fueran un espejo en el que se revelaran los ojos de los otros cargados de espanto. Allí, cuando la noche abrazaba a los combatientes moribundos, era inevitable escuchar de algunos heridos blasfemias e improperios que cortaban como dagas el silencio sufriente de los demás. Allí, él mismo se vio morir, paralizado por la angustia abismal de la nada ante el fusil con el que le apuntaba un soldado del ejército sublevado de su misma edad o, quizás, todavía menor, que desvió el disparo, seguramente porque su propia voz interior le convenció de que aquel sanitario que encontró tendido en el suelo era un ser humano llevado a la guerra como él, alguien al que podría darle un abrazo en otras circunstancias, pero no era un enemigo. No solo Extremadura: España entera parecía un inmenso hospital de campaña en el que era difícil, por no decir imposible, aliviar tanto desgarro físico y moral; pero, en parte, también parecía un incontrolado manicomio.
Luego, cuando las tropas rebeldes tomaron definitivamente el control del territorio extremeño, Salvador no solo pudo salvar el pellejo, sino que, gracias a los testimonios de varios soldados del bando franquista que habían sido hechos prisioneros y a quienes él había salvado del camino que conducía a la negra podredumbre, atendiendo sus heridas y mitigando su sufrimiento con la misma dedicación que a sus compañeros republicanos cuando cayeron enfermos, fue reclutado por «los nacionales» para que ejerciera de ayudante de uno de los médicos del hospital de campaña, en cuyo carácter no era menor el valor que su voluntad de curar. En esta nueva misión siguió proporcionando un aliento de esperanza a quienes se acercaban a él con mirada pavorosa y un menguado chorro de sangre circulando por sus venas. En aquel invierno del agónico final de la guerra, Salvador aprendió a soportar lo insoportable, a interpretar que la desesperación de muchas personas mortalmente enfermas es la falta de esperanzas, incluso la de morirse. La guerra lo había convertido en un hombre hecho, pero evitó acabar deshecho al fraguar definitivamente su indómita voluntad de ser médico y procurar a la enfermedad alivio y al dolor, consuelo.
No sería hasta el otoño de 1939 cuando Salvador pudo ver cumplido su deseo de iniciar sus estudios de medicina, una vez que se puso fin al inmisericorde «reñidero español». Los años coagulados que siguieron a la herida de la Guerra Incivil fueron extraordinariamente duros: tiempos tristes y desheredados en los que muchas mocedades fueron rotas, tiempos cuarteados por la represión, el hambre y la miseria, excepto para quienes se llenaban el pecho de himnos victoriosos, como pudo comprobar Salvador un par de meses después de su llegada a la capital de España, cuando una mañana fría y grisácea de finales de noviembre tropezó, en las cercanías del Arco de la Moncloa —que ya era de la Victoria—, con la comitiva que transportaba el féretro de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, desde Alicante hasta la basílica de El Escorial, siempre «al paso alegre de la paz». Y es que el Madrid que se encontró Salvador no era precisamente aquel de los años veinte, del que tanto le había hablado Paco Ruivantes, con quien había establecido una sincera amistad al acabar la guerra y reencontrarse en el pueblo. Era un Madrid desangelado, de calles deshechas, jalonadas por escaparates desiertos, ultramarinos desabastecidos y gentes llenas de sabañones en una inesperanza generalizada y cubierta de pena.
– También te puede interesar: La peor masacre de la Guerra de España