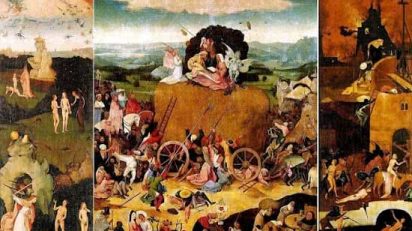Al día siguiente, por una vez fui yo el que se levantó antes y se marchó de casa. Me fui al parque del Oeste con la bici y luego fui directamente a clase sin pasar por casa. No quería coincidir con Ernesto. Si me ponía nervioso su actitud prepotente, lo que me volvía realmente histérico era la aparente normalidad con la que me trataba después de haberse comportado como un Cromagnon. No había nunca perdón ni rencor. Su actitud era exactamente la misma que la que tenía cualquier otro día. Pero también es verdad que yo me desinflaba enseguida.
Le vi por la noche. Me dijo que se había equivocado, que había estado a punto de meter la pata completamente. Por desgracia, pronto me di cuenta de que no me hablaba de su actitud hacia mí, sino del caso del gato de la viuda del general. No quiso decirme nada ni yo se lo pregunté. Simplemente quedamos en volver a casa de nuestra clienta al día siguiente, martes, tal y como habíamos acordado con ella. Allí debían estar las nueve personas con acceso a la casa, los nueve sospechosos.
De camino a la casa de la señora Forcade en moto me perdí. No había consultado un callejero y me confundí al tomar alguna referencia.
–Venga, Santi, céntrate, que nos están esperando.
–¡Ya, joder! –le repliqué nervioso–. Aunque lo parezca, no lo hago aposta.
Afortunadamente, encontré el camino rápidamente y no llegamos con demasiado retraso a nuestro destino. La viuda del general nos esperaba en una situación algo incómoda, con todas aquellas personas allí citadas esperando a un par de jóvenes pero no sabían para qué. Cuando entramos en el salón me asusté. Las amigas viudas y millonarias de nuestra clienta nos miraron con cierta inquietud; el abogado, con apatía; los sobrinos, con resquemor, y los miembros del servicio, con desgana. Ernesto se acercó hasta la señora Forcade, le susurró algo al oído, ella le dijo “de acuerdo” y salieron de la estancia un segundo. Pasaron un par de minutos, que se me hicieron eternos, hasta que volvieron a entrar. Mendoza se situó en el centro de la estancia y comenzó a hablar a todos los allí presentes, como Hércules Poirot en las novelas de Agatha Christie.
 –Buenos días, señoras, señores. Mi nombre es Ernesto Mendoza y soy investigador. He sido contratado por la señora para tratar de localizar al gato Pepo. Probablemente todos ustedes ya saben que el animal desapareció el sábado pasado. Mi trabajo consiste en averiguar quién es el responsable de la desaparición. Le he pedido a la señora de la casa que les reuniera aquí para que me ayuden a localizar al culpable, porque tengo que decirles que se trata de un secuestro. Se ha recibido la siguiente nota –se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel, lo desdobló y lo leyó–: “Si quiere volver a ver vivo al gato, deberá pagar 10 millones”. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea sobre quién puede ser tan ruin como para enviar esta nota y hacer sufrir a Dª Isabel de esta manera?
–Buenos días, señoras, señores. Mi nombre es Ernesto Mendoza y soy investigador. He sido contratado por la señora para tratar de localizar al gato Pepo. Probablemente todos ustedes ya saben que el animal desapareció el sábado pasado. Mi trabajo consiste en averiguar quién es el responsable de la desaparición. Le he pedido a la señora de la casa que les reuniera aquí para que me ayuden a localizar al culpable, porque tengo que decirles que se trata de un secuestro. Se ha recibido la siguiente nota –se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel, lo desdobló y lo leyó–: “Si quiere volver a ver vivo al gato, deberá pagar 10 millones”. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea sobre quién puede ser tan ruin como para enviar esta nota y hacer sufrir a Dª Isabel de esta manera?
–Yo me atrevo a hacer una recomendación profesional, si me lo permite –dijo el abogado, cuyo nombre no recuerdo; Ernesto asintió con la cabeza–. Si deciden pagar, se puede hacer de forma que se marque el dinero para poder seguirlo. Se hace con los secuestros de personas, así que…
–Ni se te ocurra pagar, tía –saltó Juan José, su sobrino–. Estoy seguro de que quien haya secuestrado a Pepo no te lo va a devolver. ¿Me deja ver la nota? –le preguntó a Mendoza.
–¿Con qué objetivo? –le respondió mi compañero de piso.
–Quizás pueda saber de quién es la letra.
–Es letra de máquina de escribir, me temo –Mendoza hizo una ligera pausa como si esperara que alguien más tomara la palabra–. ¿Alguien más tiene alguna recomendación, sugerencia…?
–Joven, ¿qué se supone que podríamos decirle? ¿No es usted el contratado para investigar? –dijo con soberbia una de las compañeras de bridge.
–Sí, señora. Pero cualquier ayuda puede venir muy bien. Cuatro ojos ven más que dos, ya sabe –replicó Ernesto. Ante el silencio y las miradas de unos a otros volvió a preguntar– ¿Algo más? –se acercó hasta la limpiadora, que se mantenía junto a sus dos compañeros del servicio sin abrir la boca–. A usted no le gustaba mucho el gato, ¿no es cierto?
–¿Qué quiere decir? –respondió con un fuerte acento gallego.
–Quizás no se siente usted lo suficientemente bien pagada y reconocida, ¿no es así? Lleva más de 20 años en esta casa y sin embargo sus dos hijos, su nuera y su yerno están sufriendo, sin trabajo, sin recursos, y usted rodeada de tanto lujo innecesario… Yo creo que es inmoral que un gato lleve un collar de diamantes mientras personas de bien tienen que pasar calamidades, ¿no está de acuerdo?
–¿Me está acusando?
–No, señora, estoy reflexionando en voz alta, le pido su opinión.
–¿Sobre qué? –la mujer ejercía muy bien de gallega.
–No sé, por ejemplo, ¿cree usted que el gato sigue vivo?
–¿Cómo voy a saberlo?
–Veámoslo así: si usted hubiera querido quedarse con el collar, lo que estaría desde mi punto de vista completamente justificado, ¿se habría llevado el gato para fingir que el animal se había escapado y luego lo mataría?
–¿Por qué tengo que contestar yo a eso, señor?
–Déjalo ya –cortó Juan José–. Yo te puedo garantizar que ninguna persona de esta casa es responsable de la desaparición de Pepo. Busca al verdadero culpable y no ofendas a la pobre Antonia; ha demostrado su honradez durante muchos años para que venga alguien de fuera a acusarla de robar a mi tía y de matar al gato. Además, yo creo que no hay tal secuestro. El gato se escapó.
–¿Y la nota sobre el rescate?
–Ehh… –dudó–, no sé, será falsa, yo qué sé…
Ernesto se mantuvo en silencio unos segundos, meditando, acariciándose los párpados con los dedos índice de cada mano. Todos le miramos mientras se rascaba el cuello y fruncía el ceño, antes de que comenzara hablar.
–Querido amigo, estoy de acuerdo en una cosa –dijo al fin–. Dejemos a Antonia en paz –se acercó a la limpiadora y se dirigió a ella–, discúlpeme –y a continuación se centró en el sobrino–. Me gustaría hablar con usted a solas, porque creo que me puede ayudar a localizar al culpable, de verdad se lo digo.
–Yo no sé nada; reconoce que no puedes encontrar al gato, dejemos que mi tía lo supere cuanto antes sin la ilusión de recuperarlo. O se ha escapado o lo han robado, pero no creo que esa nota de secuestro sea real, algún desalmado se habrá enterado de la desaparición y quiere aprovecharse.
–¿Ve usted? Puede ayudarme mucho, al menos ya tiene su teoría. ¿Cree entonces que el gato nunca volverá?
–Así lo creo… –dudó un instante–, pero ojalá me equivoque.
–Me fío bastante de su intuición, Juan José, no creo que ande desencaminado. ¿Está de acuerdo entonces en que dejemos que el resto de personas de esta sala pueda retirarse tranquilamente?
–Desde luego.
Mendoza se dio la vuelta hacia la señora Forcade y le habló:
–Creo que ha sido suficiente. Puede decirle al servicio que se vayan a sus ocupaciones y puede organizar una partida de bridge con sus amigas. Muchas gracias por su ayuda y perdonen las molestias –declaró mirando a todos los presentes–. Me gustaría hablar con usted a solas un minuto, si no tiene inconveniente –le sugirió al sobrino, que asintió con desgana.
Ernesto y Juan José se alejaron hasta unos sofás en los que entendieron que podían charlar tranquilamente. Los trabajadores de la casa se pusieron a trabajar, el abogado se fue y las amigas pasaron al comedor para tomar unas pastas con la anfitriona. Su sobrina le había ofrecido su brazo para acompañarla y se fue con su tía no sin mirar un par de veces hacia atrás con ojos desconcertados buscando el rostro de Mendoza. Yo me quedé en aquel enorme salón sin saber qué hacer. Todos habían salido menos Ernesto y Juan José, que ya hablaban a solas en la distancia. Me limité a observarles tratando de deducir qué se podrían estar diciendo. Ernesto hablaba casi todo el rato. Su interlocutor parecía contestar con monosílabos. En un momento dado, le cambió la cara; y hasta tal punto se le notaba desencajado que se llevó las manos al rostro y se tapó con ellas, se acarició los ojos cerrados y finalmente, cuando volvió a mirar a mi compañero de piso, se le veía incluso desde lejos un brillo diferente en la mirada. Poco después se levantaron y llegaron hasta mí.
–Santi, vamos a despedirnos de la señora; el asunto está ya claro –me dijo Ernesto.
Nos dirigimos hasta el comedor, Mendoza pidió a Bernardino que avisara a doña Isabel y cuando ésta salió le soltó a bocajarro:
 –Señora, su sobrino acaba de reconocer lo que yo le adelanté antes: él es el responsable de la desaparición de Pepo. Como usted me dijo, es buena gente, y nuestro intento de culpar a otra persona le ha desenmascarado, porque no ha querido que otros paguen por su culpa.
–Señora, su sobrino acaba de reconocer lo que yo le adelanté antes: él es el responsable de la desaparición de Pepo. Como usted me dijo, es buena gente, y nuestro intento de culpar a otra persona le ha desenmascarado, porque no ha querido que otros paguen por su culpa.
–Lo siento, tía –dijo tímidamente, avergonzado, asustado–. Se me escapó –añadió con un murmullo casi imperceptible.
–Por lo visto, y yo le creo –puntualizó Ernesto–, Pepo se le escapó estando muy lejos de aquí, en pleno centro de Madrid. Su sobrino le estuvo buscando durante horas, pero sin éxito.
–Pero el collar… –dijo la viuda del general–, en el collar está la dirección de casa…
–Me temo, señora, que en manos muy honradas debe caer el collar para que vuelva a esta casa.
Dejamos a nuestra clienta llorando, pero lo último que le escuché fue la esperanza de poder encontrar a su gato. Ni siquiera parecía tener palabras de enfado o decepción hacia su sobrino, que dejaba asomar algunas lágrimas.
En casa, me senté con Mendoza en el sofá, abrimos dos cervezas y le pedí que me explicara qué diablos había pasado:
–¿Entonces no era cierta la nota pidiendo un rescate?
–Por supuesto que no, Santi. Este caso demuestra que emitir juicios sin tener toda la información puede llevar directamente al error. Te cuento: ayer me fui a visitar al veterinario del tal Pepo. ¿Sabes que me dijo? El sábado estuvo Juan José allí con el gato.
–Vaya, ¿y?
–Pues que el sobrino le preguntó al veterinario si debían sacrificar a Pepo.
–¿Tan enfermo estaba?
–No, según el veterinario; era un gato mayor, pero todavía le quedaba vida.
–¿Por qué lo das por muerto?
–El gato está muerto, Santi; Juan José confesó.
–Oh… ¿entonces no es cierto que se escapara en la autovía?
–Desde luego que no –Ernesto bebió un trago de cerveza y me explicó su conversación con el sobrino en los sillones–. Después de contarles que había una nota de secuestro pidiendo rescate, que era falsa, claro, enseguida saltó Juan José. Algo de buen corazón demostró al defender a la sirvienta, así que le di la oportunidad de explicarse y me fui a hablar a solas con él. Le conté lo del veterinario, que sabía que quería deshacerse del gato. Le amenacé con decirle a su tía que había matado al gato para que ella también se muriera y así poder heredar. Y él lo negó, pero me confesó que necesitaba el dinero. Debía mucho dinero por culpa de una partida de póquer y no se atrevía a sacarlo de la cuenta de su tía, porque su hermana le pediría cuentas. Así que solo pudo pagar su deuda con el collar de oro y diamantes. No se le ocurrió cómo hacer desaparecer el collar sin que desapareciera el gato. Lo más fácil era pensar que el gato se había escapado, pero la señora Forcade se empeñó en buscar a su mascota.
–¿Por qué no le dijiste la verdad a la viuda? –pregunté intuyendo que lo había hecho para ahorrarle un disgusto a la pobre mujer; era mejor pensar en un despiste que en un hecho alevoso de alguien de su confianza, de su propia sangre.
–En esta vida te cruzas con la gente muchas veces y toda ayuda es poca en ocasiones. Juan José me debe una y me la cobraré en el futuro. ¿De dónde te crees que saco tantos amigos que nos ayudan con los casos? ¿Tú crees que alguien podría ser mi amigo como para hacerme favores sin pedir nada a cambio? –me lanzó con fría sinceridad.
Me levanté para preparar unos gin-tonics. Les puse limón natural exprimido, como a Ernesto le gustaba, y los llevé al salón. Brindamos. A la tercera copa, me preguntó:
–¿Tú me aguantas solo por el dinero que sacamos estando juntos?
Dudé.
–No te preocupes –se adelantó a la respuesta–, sé perfectamente que no soy una persona entrañable, alguien a quien apetezca llamar para compartir una buena noticia. No me fío de la gente, de nadie –me miró fijamente a los ojos–. Es la única forma de que nadie te falle. Y tampoco quiero que nadie se fíe de mí –me señaló con el dedo y su gesto acabó con mi inocente sonrisa–. Te lo digo en serio, Santi. No quiero tener la responsabilidad de poder fallar a alguien.
Me quedé en silencio, con mi cabeza hirviendo pensamientos inconexos, pero sin atreverme a pronunciar palabra.
–¿Has oído lo de los dos amantes que han aparecido decapitados? –dijo Mendoza después de unos minutos de silencio–. Estoy siguiendo el caso y creo que podría ser un buen ejemplo para mi tesis. Es apasionante la sofisticación de la ira pasional en este caso.
Bernardino Morales vino dos días después con un cheque de la señora Forcade por valor de 500.000 pesetas y una emotiva carta de agradecimiento para Mendoza. Según el sirviente, la señora habría querido entregársela personalmente, pero se encontraba enferma. Unas semanas después Ernesto me enseñó un periódico con la esquela de Dª Isabel Forcade, viuda del general Pereira. La señora se había dejado morir, igual que pasa a menudo en esos matrimonios de ancianos que se despiden de este mundo en unos pocos meses; primero muere uno y luego, como dejándose llevar por el cáncer de la melancolía o el alzheimer de la soledad, muere el otro.
El próximo domingo, 9 de enero, Santiago Lucano publicará en hoyesarte.com la primera parte de El caso de los amigos de la Guerra Civil, quinta aventura de Ernesto Mendoza.