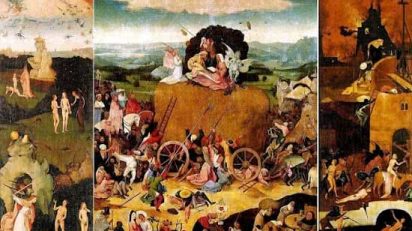Yo había llegado a Madrid para estudiar Medicina; me había empeñado, con esa determinación de sentirse adulto por primera vez, en no vivir en un colegio mayor, así que tuve que compartir piso con un desconocido. Llegué hasta él por el amigo de un amigo de mi hermano y tengo que reconocer que la primera impresión fue malísima. Nada más verle me molestó su descarada seguridad, su insultante soberbia y su desagradable complejo de superioridad. Pero yo necesitaba compartir gastos y, a pesar de todo, sus referencias eran buenas: a priori lo único que sabía de Ernesto era que se había licenciado en Ciencias Químicas con tan solo 21 años y llevaba tres o cuatro años preparando su tesis; aparentemente llevaba una tranquila vida centrada en lo académico, así que empezamos a vivir juntos a finales del año 91 en un piso de la calle Benito Gutiérrez, en el barrio madrileño de Argüelles. Aunque guardo un imborrable recuerdo de los cuatro cursos que compartimos en aquella casa, nuestras vidas se separaron abruptamente y perdimos el contacto hasta hace pocas semanas. La memoria de aquellos años me hace pensar que a veces somos capaces de estropear una verdadera amistad por una verdadera estupidez; el reencuentro reciente me dice que la vida nos presenta segundas oportunidades para casi todo.
Mendoza me envió un mail a finales del verano tras haber leído mi Relato de verano en hoyesarte.com. Nos vimos hace un par de semanas y puedo asegurar que, casi dos décadas después, Ernesto no sólo mantiene todas sus habilidades deductivas e inductivas y sus cualidades como observador minucioso, sino que las ha perfeccionado hasta el punto de parecer un personaje de ficción, un superhéroe decimonónico en pleno siglo XXI. Y me atrevo a afirmar que sus neurosis, sus manías y todas sus rarezas también se han multiplicado en estos años. Para un escritor tener a su alcance un personaje como Ernesto es un regalo y, con su permiso, intentaré relatar algunas de las historias que viví con él en el pasado y las que espero que podamos seguir viviendo en el apasionante futuro. Quizás sea mi forma de pedirle perdón por estropear aquella amistad.
El día que llegó al piso de la calle Benito Gutiérrez para instalarse fue un ejemplo diáfano de su carácter. Sólo habíamos hablado una vez por teléfono, así que después de ayudarle a subir su maleta y las dos cajas de libros, le enseñé la casa, le di 20 minutos para que organizara su cuarto y después le ofrecí una coca cola y nos sentamos a charlar en el salón para conocernos.
–Yo soy del Real Madrid, espero que no seas del Atleti, porque empezaríamos mal –bromeé para romper el hielo.
–Por el fútbol no vamos a discutir –contestó–, pero espero que la rubia con la que estuviste ayer no se nos instale, porque dos son compañía y tres son multitud. Tómate un tiempo antes de volver a tener novia. De todas formas, los vicios unen más que cualquier otra cosa y como tenemos los mismos, yo creo que nos llevaremos bien. A priori, los bebedores de gin-tonic solemos congeniar.
En los primeros segundos, mientras trataba de reaccionar, pensé que alguien se había ido de la lengua, pero rápidamente me di cuenta de que no teníamos amigos comunes y, en cualquier caso, nadie sabía que la noche anterior había ligado con una preciosa rubia.
–Pero, ¿cómo…?
–¿Cómo lo sé? Es bastante más fácil de lo que parece –cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia delante y se acarició los párpados suavemente con sus dedos–. A menudo me resulta más difícil explicarlo que pensarlo, porque es mi subconsciente el que trabaja y a veces me cuesta recordar cada detalle que me ha llevado a la deducción final; es como si a cualquiera le pidieran que explicara cómo funciona… no sé… la memoria; uno se acuerda de las cosas sin saber por qué. Pero lo intentaré. Veamos –cerró de nuevo los ojos como tratando de recapitular toda la información que había acumulado–, simplificando un poco el proceso ha sido el siguiente: cuando me has enseñado tu dormitorio he visto encima de la silla una camisa, unos pantalones y un jersey; es fácil pensar que es la ropa que llevabas ayer. El jersey tenía varios pelos largos y rubios; o anoche se te abrazó un amigo borracho de melena rubia o era una chica; como al llegar me has dicho que a lo mejor esta noche salías y que estás pendiente de una llamada, he imaginado que esperas que la chica te confirme la cita, así que piensas que la cosa puede prosperar. Algunas de las fotos que tienes en el corcho están cortadas, eso sólo se hace con una ex novia reciente que se quiere olvidar.
–Vaya, estoy impresionado… ¿y lo del gin-tonic?
–Esto es más obvio. En la cocina el único alcohol que hay es ginebra. De otros vicios comunes podemos hablar en otro momento.
Cuando nos volvimos a ver hace unos días, le hablé de aquella, nuestra primera conversación, pero Ernesto no se acordaba. Se excusó diciendo que, como bien sé, suele generar ese tipo de reacciones de sorpresa en la gente pero su memoria no es muy buena por el abuso de las drogas. Nuestro reencuentro dejó también una larga lista de anécdotas similares. Aparentemente, Ernesto no había vuelto a saber nada de mi vida desde que mi estupidez nos distanció, pero tras cinco minutos escuchándome no se pudo aguantar más y me dijo:
–Perdona que te interrumpa, Santiago, pero es que veo que estás deseando hablar con tu mujer para tranquilizarla. Si quieres, llámala, quizás ahora sí te pueda coger el teléfono y le puedas decir que el menisco se está recuperando bien; y luego seguimos charlando tú y yo tranquilamente.
Ni me atreví a preguntarle cómo lo sabía.
El caso de las llamadas telefónicas amenazantes a la novia del pescadero
Habían pasado un par de semanas desde que Ernesto se instaló en casa. Para bien y para mal, su presencia casi no se notaba. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa y, cuando volvía, se encerraba en su cuarto y prácticamente no hablaba más que con monosílabos. Un día yo le propuse ver juntos en el salón un partido del Real Madrid, pero rechazó la oferta de una forma que yo interpreté algo grosera:
–No tengo la cabeza para gilipolleces de esas– me dijo.
Le mandé a tomar por culo en voz baja por primera vez en mi vida (lo siento, querido lector, pero no se me ocurre un buen eufemismo para esta expresión) y me bebí cuatro o cinco cervezas mientras veía el partido solo. Recuerdo que cuando terminó la primera parte del partido y yo ya llevaba más cerveza de lo que incluso entonces se permitía para conducir me levanté, me acerqué a su puerta y le hice un corte de manga con el que, aunque él no me viera, me quedé más ancho que largo.
No volví a intentar hablarle hasta que varios días después, y con otro tono completamente distinto, fue él quien inició una conversación. Yo llegaba de clase y Ernesto estaba en el salón escuchando la música que salía desde su dormitorio a todo volumen. Entonces no conocía aquellas notas, pero me sonaban; años después ya identificaba claramente esas voces como parte del Carmina Burana de Carl Orff. Al verme entrar en el piso, Ernesto se levantó súbitamente y me abrazó. Me acordé de su madre, que en mi opinión en aquel momento podría estar ejerciendo la profesión más antigua del mundo, y me entraron ganas de hacerme de vientre sobre ella (creo que no le cojo el punto a los eufemismos, será la falta de costumbre).
–¿Quieres una cerveza? –me preguntó mientras se daba la vuelta y se metía en la cocina–. ¡Vamos a brindar! –me gritó al salir con un botellín en la mano para mí y otro para él–. Tengo mi primer caso, ¡mi primer caso!
No sabía de qué diablos me hablaba, pero enseguida me lo explicó; no hizo falta preguntarle y, la verdad, después de la contestación del otro día, tampoco me apetecía nada interesarme por su vida, más que por la lista de meretrices que podría encontrar en su árbol genealógico.
–Mira, Santi… no te importa que te llame Santi, ¿verdad? Mira, hace tiempo un hombre me dijo que debía aprovechar mis habilidades con fines pecuniarios –me dijo relamiendo la palabra “pecuniarios” para que identificara que era intencionadamente pedante–; he puesto un anuncio en la facultad de Derecho y tengo mi primera clienta.
–¿Caso?, ¿clienta? –acerté a preguntar mientras Ernesto daba un largo trago de cerveza.
–Ven, ven, te lo cuento todo –me dijo al tiempo que me empujaba hacia el salón para que me sentara; me irritaba lo acelerado que le veía y el tono supuestamente amistoso con el que pretendía reconciliarse; además, hacía un gesto rarísimo, abriendo la boca violentamente pero con los dientes apretados al mismo tiempo; era una especie de sonrisa maquiavélica–. Voy a ver si me saco un dinerillo como detective. He puesto un anuncio en el tablón de Derecho y me ha llamado una chica angustiadísima, ¡ja, ja, ja! –el tío parecía desencajarse de la risa por aquella pobre chica–, porque ha recibido unas llamadas anónimas terroríficas… ¡ja, ja, ja! ¡Terroríficas! ¡Ja, ja, ja!
Lo primero que pensé es que mi compañero de piso había visto demasiadas películas, pero pronto me explicó que no pretendía investigar asesinatos (no creo que me llamen para eso todavía, aclaró con su habitual soberbia), sino casos menores.
–Hay muchos, todos los días, y normalmente son fáciles de resolver. A veces la gente me llama para estas cosas y nunca había pensado en cobrar por ello, pero… ¿por qué no?
–Bueno, si tienes un trabajo será más fácil cobrar tu parte del piso por adelantado –dije fríamente.
–Claro, claro –respondió a la nada–. Podías invitarme a un porrito de esos que guardas en tu mochila, ¿no?
–¿Has entrado en mi cuarto? –le pregunté muy enfadado.
–Por supuesto que no, Santi –volvió a apretar las mandíbulas y a abrir al mismo tiempo la boca exageradamente–. No me hagas contarte los pasos del método deductivo esta vez, fumemos para relajarnos, ¡ja, ja, ja! –y se terminó su cerveza con un último trago–. Yo voy a tomar otra, ¿tú quieres?
Efectivamente, nos fumamos un porro de la marihuana que yo tenía en mi mochila y entonces me sugirió que le acompañara en la investigación y a cambio de mi sola presencia y de llevarle en moto a un par de sitios, compartiría conmigo el dinero que le pagaran al cincuenta por ciento. Así que al día siguiente nos fuimos a ver a la chica. Era una estudiante de 2º de Derecho. Nos esperaba con su novio, que nos contó que desde hacía tres o cuatro días Daniela, que tal era su nombre, estaba recibiendo llamadas amenazantes en su casa; según relataron, las llamadas eran siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la tarde. Ella vivía con sus padres, pero a esa hora siempre estaba sola y al otro lado del teléfono un hombre le murmuraba amenazas como “sé que estás sola”, “prepárate” o “una noche iré a tu casa”.
–Tengo miedo, en un par de semanas los padres de Daniela se van a una boda fuera de Madrid y ella se va a quedar sola toda una noche –nos dijo Antonio, el novio.
A mí entender, era un caso realmente difícil para un aficionado; no se trataba de deducir por lo que había en la despensa si aquella familia prefería el whisky o la ginebra; parecía un asunto para investigadores de verdad y no me pude resistir a intervenir:
–¿Has llamado a la Policía?
–Lo he pensado, pero Antonio dice que no, que no nos van a hacer ni caso, que de estas cosas hay miles todos los días.
–Es cierto –dijo Ernesto–. La Policía suele estar muy ocupada incautando las drogas de todo el que pasea por la calle; lo más probable es que no te hicieran ni caso –mientras veía cómo Antonio agarraba con fuerza y con cariño al mismo tiempo la mano de Daniela, deduje que mi compañero de piso no quería perder tan rápido a su primer cliente y que no le gustaban mucho los agentes de la ley.
–Además, es que no queremos que sus padres se enteren, para que no se preocupen –añadió el novio.
–¿Cuándo has recibido la última llamada, Daniela? –preguntó Ernesto.
–Hoy, otra vez, a las tres y cuarto –contestó ella con voz temblorosa.
–¿No has pensado en estar con ella a esas horas, para coger tú el teléfono, Antonio?
–No puede –se adelantó ella–, está trabajando.
–¿No cierra la pescadería a la hora de comer?
–¿Cómo sabes que trabajo en una pescadería?
–Mi ayudante, Santiago, ha hecho el trabajo de campo –mintió dirigiéndome la mirada–. Preparamos bien los casos.
–Pues… –respondió Antonio algo dubitativo–, sí, la pescadería no cierra y a esas horas no puedo salir porque además me quedo solo mientras mi jefe se va a comer.
–¿Y tus padres nunca están a esas horas? –le preguntó a ella.
–No, también trabajan los dos.
–Vaya, o sea que se trata de alguien que te conoce, claramente… alguien que sabe que tu madre no vuelve del juzgado hasta media tarde y que tu padre cierra todos los días la farmacia –Ernesto cerró los ojos y se acarició los párpados, Daniela y Antonio nos miraban sorprendidos–. ¿Dónde está la farmacia de tu padre?
–¿No habéis hecho todo el trabajo de campo? –dijo Antonio con sorna.
–En la calle Princesa, ¿qué tiene que ver eso? –preguntó ella.
–No lo sé, eso trato de averiguar. ¿Algún ex novio reciente?
–No, no sé… hace más de seis meses que salimos juntos –Daniela volvió a coger la mano de Antonio.
–Bueno, pues creo que lo tengo todo –Ernesto se levantó súbitamente–. No os molestamos más. Santi, nos vamos.
Nos fuimos hacia la puerta y yo sabía que rozaba lo imposible el que pudiéramos averiguar algo. Lo lógico sería intervenir el teléfono para saber desde dónde se hacían las llamadas, quizás vigilar a la chica para ver si alguien la seguía, si el tipo en cuestión esperaba a que se quedara sola… De todas formas, ¿cómo había sabido lo de la pescadería, el juzgado y la farmacia? ¿Qué tenía Ernesto en la cabeza? A menudo he querido saber qué pasa por la mente de algunas personas, habría pagado por ello, pero desde luego el cerebro de Mendoza siempre ha sido un reto inabordable. Cuando llegamos a la puerta, la abrió y antes de marcharnos se dio la vuelta. Miró a Antonio y le preguntó:
–Ahora no es temporada de bonito, ¿no?
–No, del bueno ya no, pero nos llega un pescado congelado que sale bastante bueno.
–Ah, magnífico. ¿Dónde está tu pescadería? Me gustaría saber dónde poder comprar buen pescado. Esto es como en los talleres de los coches, es mejor ir donde tienes alguien de confianza, para que no te engañe.
–En la calle Hermosilla, cerca de Dostor Esquerdo.
–Fantástico, tomo nota. Bueno, gracias por todo. Seguiremos trabajando. Daniela, tengo tu teléfono, si necesito algo más te llamo. Hasta luego.
–Adiós –dijeron los novios algo desconcertados.
–Quizás estoy demasiado centrado en mi tesis, pero estoy seguro de que podría utilizar este caso como uno de los ejemplos prácticos –me dijo mientras bajábamos por las escaleras. Aquella dichosa manía de no utilizar los ascensores.
Habíamos subido los cinco pisos andando y los volvíamos a bajar.
–Las reacciones químicas en el cerebro pueden explicar las relaciones humanas. Sólo somos química y así todo es muy fácil –dijo Mendoza.
Para mí realmente era como si me estuviera hablando en chino. Cuando llegamos a casa, no pude resistirme a pedir explicaciones:
–Supongo que me lo explicarás todo…
Me miró con gesto serio. Entendí que no quería hacer ese esfuerzo que le suponía invertir su razonamiento lógico para volver al principio y describirlo. Así que me acerqué al ascensor de casa; que se subiera solo por las escaleras.
–Bueno, si subes conmigo, te cuento algo…–ah, vaya… había descubierto una de sus debilidades. Le gustaba subir las escaleras acompañado–. ¿Qué quieres saber? Uno, dos, tres, cuatro, cinco… –¡contaba los escalones mientras subíamos!–. No me hagas decírtelo todo, por favor, es agotador. ¿La pescadería, el juzgado, la farmacia… o quieres saber ya quién hace las llamadas?
–¿Tú ya lo sabes? No –me respondí yo mismo muy seguro–, es un farol.
–Te contaré lo de la pescadería, es lo más fácil. El tipo este es como un libro abierto. Tú no te fijarías, pero tenía en las manos esas pequeñas escamas que tienen algunos peces; estaban secas, claro. Esas cabronas se quedan en las manos aunque te las laves y te frotes con jabón. Como venía directamente del trabajo, según nos dijo, o es un pinche de cocina o es un pescadero. Al verle los zapatos quedaba claro que era un pescadero. Tenía los zapatos con barro reciente. Hace días que no llueve, así que se ha mojado los zapatos trabajando. En las pescaderías hay mucha agua por el suelo, por el hielo de las bandejas de pescado y por el agua con la que lo limpian. Al salir del trabajo habrá cogido algo de tierra por la calle, en una zona de obras, por ejemplo. Fue fácil.
–¿Y tienes alguna pista sobre el tipo que llama?
–Digamos que tengo una teoría bastante plausible… ¿Te has dado cuenta de que ella nos mentía cuando dijo que no había ex novios recientes?
–¿¡Por qué!?
–Bueno, el lenguaje corporal. ¿Sabías que el 90% de la información que damos y recibimos corresponde a la comunicación no verbal?
Eh…, otro día lo hablamos. Para que no parezca que ya lo sabemos, que nos ha resultado demasiado fácil, esperaremos un par de días. Aprovecharemos para lograr la prueba definitiva. Voy a llamar a un amigo chatarrero para que me haga un favor y así estaremos completamente seguros. Mañana es sábado; descansaremos el fin de semana; iremos otra vez a casa de Daniela el lunes a las tres –me miraba con displicencia–. No te preocupes, no hace falta que vengas, cobrarás tu parte igualmente.
–Pues no sé –me hice de rogar–, tengo clase de Anatomía a las cuatro.
–La Anatomía es muy interesante, estoy de acuerdo. Pero si quieres ver en persona la cara que pone Daniela cuando le diga que ya hemos resuelto el caso…
El desenlace de El caso de las llamadas telefónicas amenazantes a la novia del pescadero será publicado el próximo jueves, 16 de diciembre de 2010.