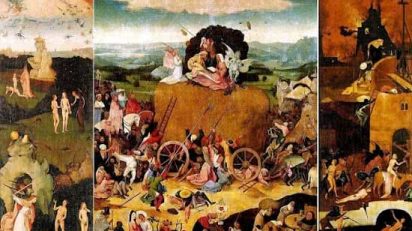Ernesto había dicho que dejaríamos un par de días de margen para hablar con Antonio y Daniela, porque si no les parecería que todo había sido demasiado fácil. Durante ese fin de semana volvió a encerrarse en su dormitorio. Y yo me quedé ensimismado todo el sábado pensando en qué estaría pasando por aquella cabeza que habitaba a pocos metros de mí. El domingo estuve fuera casi todo el día. Me fui al cine con la rubia que a Mendoza no le gustaba. Cuando volví a casa, encontré una nota de Ernesto pegada en mi puerta: «Santi, salimos mañana a las 14.30. Sé puntual».
Efectivamente, no fui a mi clase de Anatomía. Cuando llegamos a casa de Daniela, ésta no había llegado todavía, así que esperamos junto al portal. Mendoza se lió un porro en un banco cercano y se lo fumó él solo mientras hacíamos tiempo. No me había dicho ni una palabra sobre el caso que nos ocupaba y yo me hacía el interesante, aunque me carcomía la curiosidad. A todo esto, ¿para qué querría la ayuda de un chatarrero?
Al rato llegó Daniela, nos abrió el portal y subió por el ascensor, como las personas normales.
–A nosotros nos gusta hacer ejercicio –improvisó Ernesto–, subiremos andando y ahora te vemos arriba. Uno, dos, tres, cuatro…
Ya en su casa, esperamos a que sonara el teléfono. Sobre las 15.10, como de costumbre, se oyó el rinrineo. Mi compañero de piso se colocó junto a Daniela y pegó su oreja al auricular para poder oír al tipo que le estaba amenazando. Enseguida se apartó y dijo:
–Ya está claro. Daniela, no te preocupes, ésta ha sido la última vez que recibes este tipo de llamadas.
Necesitaremos la ayuda de Antonio. Estoy seguro de que es un tipo valiente y lo va a resolver con el indeseable que te ha estado molestando. Ya sabemos quién es y Antonio le va a convencer de que no lo haga más. Me juego mi tarifa por el caso.
–Pero, pero… –Daniela no acertaba a engranar una frase–, entonces, ¿quién…?
–Me pasaré la semana que viene a cobrar, si te parece; así dejamos unos días y podrás comprobar que no vuelve a haber llamadas. Dijimos 10.000 pesetas, ¿verdad? Ah, una cosa, creo que deberías dejarle a Antonio que te acompañe la noche que vas a estar sola. Nadie te va a hacer daño, el tipo es inofensivo, pero creo que tú estarás más tranquila si no duermes sola. Si me lo permites, creo que sería una gran idea.
Salimos hacia la pescadería para hablar con Antonio y se me acumulaban las preguntas. Mendoza tenía la suerte de que nos movíamos en moto, porque si hubiéramos ido en coche no habría parado de preguntarle durante todo el camino. De hecho, lo intenté cuando paramos en algún semáforo, pero él se excusó en que no podía andar dando gritos por la calle para que le entendiera. Al llegar, me di por vencido, me enteraría de todo al mismo tiempo que el pescadero. Tendría que poner cara de póquer para que no se me notara.
Entramos en la pescadería. Antonio estaba atendiendo a una señora que se iba a llevar un kilo de boquerones.
–Un día podríamos hacer en casa boquerones en vinagre, me encantan –me susurró Ernesto al oído–. Aunque fritos también están deliciosos.
La capacidad de mi compañero de piso para hablar de asuntos intrascendentes en los momentos clave siempre me ha maravillado. No me dio tiempo a responderle nada porque, al vernos, Antonio se sobresaltó un poco y rápidamente nos saludó con cordialidad.
–Hola, ¿qué tal? ¿Venís por trabajo o por placer?
–Hay tiempo para todo. Ahora hablamos tranquilamente y nos cuentas a cuánto está el bonito ese congelado del que nos hablaste –dijo Mendoza.
La mujer se llevó sus boquerones y un par de lubinas para cocinar a la espalda. Y llegó nuestro turno.
–Pues vosotros diréis –dijo el pescadero.
–Antes de nada, para que no se me olvide, me gustaría que me dieras el número de teléfono de aquí, para encargarte pescado. Se puede hacer, ¿no?
–Por supuesto, yo mismo atiendo las llamadas y te puedo contar lo que ha entrado fresco en todo momento.
–Fantástico –respondió Ernesto–. Bueno, entonces, ¿qué hay de ese bonito?
–Tenemos rodajas de diferentes grosores y ventrescas, ¿qué quieres?
–Pues yo creo que unas buenas rodajas para sacar unos filetitos para nosotros dos. ¿A cuánto está?
–A 2.500 el kilo.
–Muy bien, pues yo creo que un par de rodajas de medio kilo pueden estar bien, ¿no, Santi?
–Eh…, sí, sí, claro…
Antonio pasó a una zona interior en la que supuse que debían de tener una gran zona para los congelados y a los pocos segundos salió con dos rodajas de atún. Ya estaban pesadas y etiquetadas.
–Te sale un kilo 200, más o menos, ¿te vale así?
–Sí, fantástico.
–¿Algo más?
–Bueno, me llevaría de todo, pero para qué abusar… Porque nos salga gratis no hay que aprovecharse, ¿no? –mi desconcierto era similar al de Antonio en ese momento–. Mira, amigo, te voy a hacer un gran favor. Tú vas a echar un polvo con tu novia, que es lo que quieres; no le voy a decir que las llamadas las hacías tú desde aquí. Al contrario, ella se ha tragado lo que le he contado: que tú vas a conseguir asustar al acosador y nadie la molestará más.
–Pero, ¿cómo te atreves a…?
–Dime, dime… –dijo con esa soberbia que, al no sufrirla yo directamente, empezaba a gustarme; era como el jugador bronco y chulesco que, si está en tu equipo te encanta y si está en el contrario lo odias–. No, hombre, pero si has sido muy inteligente: la chica no se deja, la asustamos un poco para intentar pasar la noche con ella y que no esté sola. Muy mal se tiene que dar la cosa para no mojar en toda una noche acurrucados en el sofá. Haremos lo siguiente: a ella ya le he dicho que no volverá a recibir ninguna llamada porque yo sé quién la acosaba; diremos que es un tipo que tú has visto alguna vez cerca de su casa, un pobre chaval inofensivo; le aseguraremos que tú has hablado con él, le has amenazado con ir a la Policía o con darle una paliza y el hecho es que el teléfono no volverá a sonar. Y todos contentos: yo cobro por mi trabajo, ella deja de pasar miedo y tú echas un polvo, si hay suerte… Eso te lo tienes que trabajar tú en la noche esa que te quedarás con ella.
Antonio había bajado la cabeza y miraba al suelo. Reconozco que resultaba embriagador el perfume de la humillación que estaba recibiendo el pobre pescadero. Lo comprendí todo. El muy canalla había estado asustando a su novia para que le dejara acompañarle en la noche en que los padres de Daniela estuvieran fuera. Era una oportunidad para… intimar.
De camino a casa, intenté decirme que no era tan obvio como ahora parecía, que podía haber sido cualquiera; pero, ¿cómo había sido Ernesto capaz de descartar cualquier otra alternativa para llegar tan rápida y fácilmente a la solución? Mientras subíamos por las escaleras hasta nuestro piso tuve que preguntarle lo que más me inquietaba.
–¿Y el chatarrerro qué pinta en todo ésto?
–Jaime es un viejo conocido –al responderme se le veía que esta vez sí disfrutaba descubriéndome su método–; digamos que le resolví un pequeño dilema hace unos años. Le pedí que fuera hoy a las tres a la calle Hermosilla, que aparcara su coche junto a la pescadería. Debía esperar a que no hubiera ningún cliente; en algún momento, el pescadero debía desaparecer del mostrador para hacer una llamada desde el interior. En ese instante, Jaime debía empezar a hablar por su megáfono, ya sabes, esas cosas que hace esta gente: ¡El chatarrero, oiga! ¡El chatarrero! Cuando sonó la llamada en casa de Daniela, enseguida oí la voz de Jaime gritando de fondo. Era la prueba que certificaba mi teoría.
Al día siguiente, Ernesto cocinó un sabroso bonito encebollado. Compró una botella de vino blanco, que nos bebimos entre los dos, y terminamos hablando de la dopamina, el mejor amigo del hombre, según Mendoza. Y me descubrió el título que estaba barajando para su tesis; lo recuerdo perfectamente: La explicación química del amor y de las tendencias criminales del desamor.
Yo no era muy consciente de que estábamos creando una agradable rutina: cada vez que resolvíamos un caso, nos bebíamos una botella de vino o dos o tres gin-tonics y sacábamos las conclusiones morales del caso y debatíamos sobre ello. Con el alcohol como gran desinhibidor, yo me situaba a la altura de su descaro, soberbia y tosquedad. Aquella noche, sin embargo, la conversación me descubrió por primera vez al Ernesto ensimismado por buscar explicaciones a las emociones, obsesionado por protegerse frente al amor con una capa de descomunal seguridad y alejado de criterios morales al uso. Junto a uno de los abarrotados bares de los bajos de Aurrerá, en Moncloa, discutimos sobre nuestro primer caso:
–¿Acaso crees que deberíamos haberle dicho la verdad a Daniela? –me preguntó en mitad de la conversación.
–Sólo digo que no sé qué es lo correcto. No sé si creo en eso de “ojos que no ven…”.
–¿Qué hay de malo en que ella crea que es su príncipe azul, que piense que le va a salvar de los malos?
–¿Y qué hay de la verdad? ¿Qué pasa si nosotros sabemos que no es un príncipe azul sino un tío como todos que lo único que quiere es echar un polvo?
–Bueno, Santi, yo diría que eso es una deducción apresurada –me sorprendió–. ¿Eres capaz de afirmar sin temor a equivocarte que Antonio no está profundamente enamorado de Daniela y que lo único que pretende es consumar su pasión con la unión suprema de dos cuerpos haciendo el amor?
–Hombre, pues… –me hizo dudar.
–¡No seas gilipollas, Santi! ¡Claro que lo único que quiere es echar un polvo! –se rió–. ¿Y qué importa? El amor es un engaño de las hormonas.
Con la perspectiva que da el tiempo, creo que la crudeza de las reflexiones de Mendoza me hicieron madurar antes y comprender la complejidad del comportamiento humano. Nunca me llegó a convencer su idea de que los sentimientos son sólo química, y quizás por eso nuestra amistad acabó de aquella manera tan desagradable.
Durante los últimos 16 años me he acordado muchas veces de Ernesto Mendoza, he pensado en muchas ocasiones sobre lo que hice o lo que dije y he imaginado lo que habría pasado si hubiera actuado de otra manera. Ahora estoy convencido de que es necesario equivocarse para aprender y quiero creer que somos capaces de perdonarnos, volver a tener la confianza que llegamos a tener el uno en el otro y recuperar nuestra amistad con más fuerza que si lleváramos 16 años quedando cada fin de semana.
Primera parte del caso de las llamadas telefónicas amenazantes…
El próximo domingo, 19 de diciembre, Santiago Lucano publicará en hoyesarte.com la primera parte de El caso de la herencia de Joseph Bell, segunda aventura de Ernesto Mendoza.