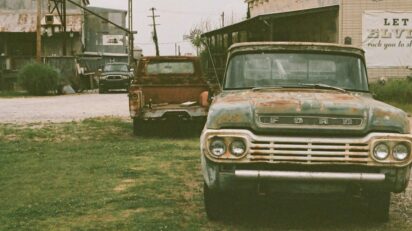El conde Jacobo de Pelissier, aristócrata que combinaba el refinamiento estético con la incisiva sobriedad de sus trabajos alrededor de la filosofía y las matemáticas, emprendió, gravemente impresionado por la desenvoltura que en la guillotina imponía la Revolución francesa, una frenética huida hacia Gran Bretaña. En su fuga se precipitó a una posada de Frejús, cerca de Saint-Raphaël, exigida tanto por la lluvia que se aplicaba encrespada sobre su montura como por su estómago cedido al miedo y envilecido por el hambre. Viajaba disfrazado, esto es, en nada diferente de la penuria de los que, en aquella penumbra, le rodeaban. Al entrar demandó la presencia del tabernero y, por precaución, viendo lo que pedía y comía todo el mundo, solicitó una tortilla. El tabernero le preguntó que de cuántos huevos. De Pelissier, apropiado con los tenedores de plata y de características impropias para haber traspasado siquiera con la imaginación el umbral de una cocina, ausente de aquello que fuese vida práctica, conocedor de todos los placeres, pero obviamente desconocedor de los requisitos y número de huevos necesarios para la elaboración de una tortilla que raramente se servía en su palacio o en los voluptuosos banquetes de Luis XVI en Versalles, rebuscando con su lengua una cifra que le resultase musical, contestó, sin saber qué decir, por decir algo, que de treinta y nueve. Ante la densa incredulidad del tabernero, repitió tres veces su petición. El tabernero, escandalizado por la estridencia de la necedad y justificando su posible tardanza con la dificultad de preparar un plato con un ingrediente tan insistente, partió para denunciar a aquel personaje que se mostraba ignorante en lo sencillo y, por tanto, se desvelaba como raro y, en cuanto raro, sospechoso. La rareza, aun en su rama culinaria, siempre sugiere lo peor. Se descubrió la verdadera identidad del esperanzado, impaciente, sorprendido comensal. Fue detenido y conducido a la prisión de Bourg-la-Reine. Aprovechando la expansión de su aislamiento inició y terminó la obra Bosquejos de un cuadro histórico de supersticiones sobre los gatos. La guillotina, por el contrario, no culminó su afilada misión. El conde Jacobo de Pelissier murió en la mohosa estrechez de su celda. Unos dicen que aturdido por el hambre y otros por la envolvente suavidad del veneno que guardaba en el anillo azul posado en su índice. Las dos versiones, con igual verosimilitud, son confirmadas por múltiples y perseverantes testigos.
El segundo personaje, Otto Ulitz, se enriqueció como viajante de vino, se casó con Hermine Braunsteiner, hija de un gran comerciante de champán, cooperó en el espumoso ascenso al poder de los nazis, ocupó el puesto de agente diplomático en la embajada alemana en Londres y accedió al cargo de Director General de los Ferrocarriles Alemanes en el periodo en el que el III Reich añadió al mundo la excitación de una guerra que, como reivindican reiterativamente los manuales de historia, perdió. Planificó los trayectos y los ritmos de los vagones que bombearon a los judíos de todos los puntos de Europa hasta los campos de exterminio. La red de sus trenes, como la red amplia de un pescador insomne, nunca eligió el descanso. En la victoria, los aliados elaboraron la caza de la corte nazi. Otto Ulitz se escondió en Viena, en el domicilio de una mujer divorciada de treinta y nueve años. Vivió con ella, en el quinto piso de una vivienda modesta, desde el verano de 1945. Cambió su nombre por el de Werner Ventzk. Afeitó su bigote y tapó su ojo izquierdo con un parche para evitar que le reconociesen. Pero no le perdió su capacidad felina para el camuflaje, sino un bagaje excesivo de datos. Confiado después de varios meses de exitosa clandestinidad entró en una taberna, cerca de la Ringstrasse, que fervorosamente frecuentaban refugiados y tullidos, antiguos soldados. En ella, marcado por sus dos pasados (un primer pasado, en que su futuro dependía del éxito de sus inversiones vinícolas; y un segundo pasado, de tiempos muertos en las cancillerías, en el que, atendiendo a su papel de diplomático, debía reducir los minutos con conversaciones corteses y vacías que no comprometiesen en nada y ocultasen las auténticas intenciones), elevó un monólogo fundado, indiscutible, ininterrumpido sobre el champán.
Otto Ulitz, al acabar, entendió el silencio total del perplejo y variopinto auditorio como un aplauso. A veces mal interpretamos las más nítidas señales. No dejaba de ser inicialmente curioso y, más tarde, excepcional que alguien ejerciese su derecho a exhibir, bajo la escasez triste y gris de la posguerra, en un lugar no muy propio para la reflexión y la exactitud, durante casi una hora y media, infravalorando por igual la amplitud de su memoria y su don para propagar el sopor, una conferencia ya no sólo sobre las cualidades y jerarquías de las diferentes marcas de champán, sino también sobre las biografías de algunos de sus partidarios (Rasputín, Bach, Julio Verne, Pío X), incluyendo como anécdota final las posiciones acrobáticas y efusivas con las que Maria Antonieta y Luis XVI acompañaban su consumo. La enología otorgó a Otto Ulitz su fortuna, pero no es menos cierto que le condujo a un arduo problema. El tabernero advirtió a la policía militar británica de su experiencia con un insólito cliente. Al amanecer, cuatro soldados y un subteniente entraron en la casa y, tras comprobar quien era de verdad, lo detuvieron. Otto Ulitz llevaba un pijama de rayas rojas y blancas. Destriparon una maleta y encontraron la opción, pospuesta cada noche, de una cápsula de cianuro y una carta en la que, con un exquisito sentido de la autoindulgencia, se exoneraba de toda culpa. Lo que permite deducir que su conciencia no alcanzó la perfección que rozó como teórico del champán. El Tribunal Militar Internacional le condenó a muerte y su ahorcamiento, en un opaco y tibio día de otoño, acabó ocurriendo. Lo que supone que a los dos protagonistas de mi relato he decidido otorgarles, quizás por simple capricho –el autor tiene derecho a todo–, un desenlace que consiste en morir.
Más sobre el III Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz

hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, convoca la tercera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz, que incluye un primer galardón dotado con 3.000 euros y un segundo reconocimiento dotado con 1.000 euros. Además se establecen dos accésits honoríficos.
Los trabajos, de tema libre, deben estar escritos en lengua española, ser originales e inéditos, y tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 1.500 palabras. Podrán concurrir todos los autores, profesionales o aficionados a la escritura que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Cada concursante podrá presentar al certamen un máximo de dos obras.
El premio constará de una fase previa y una final. Durante la previa, cada semana el Comité de Lectura seleccionará uno o más relatos que, a juicio de sus miembros, merezca pasar a la fase final entre todos los enviados hasta esa fecha. Los relatos seleccionados se irán publicando periódicamente en hoyesarte.com. Durante la fase final, el jurado elegirá de entre las obras seleccionadas y publicadas en la fase previa cuáles son las merecedoras del primer y segundo premio y de los dos accésits.
¿Quiere saber más sobre el Premio?
¿Quiere conocer las bases del Premio?
Fechas clave
Apertura de admisión de originales: 10 de enero de 2022
Cierre: 24 de junio de 2022
Fallo: 10 de octubre de 2022
Acto de entrega: Último trimestre de 2022