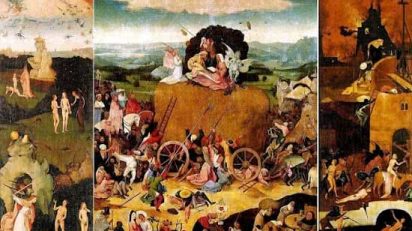–El caso está resuelto, pero creemos que su marido dejó una información muy relevante para el caso escondida en un cuadro de María Jesús Uriarte Sebastián. ¿Tienen ustedes alguna obra de esa autora?
–¿Los pájaros verdes? Bueno, no sé cuál es su título, yo lo llamo así –la mujer nos llevó hasta el despacho del alcalde, cerrado con llave, y nos acercó hasta el cuadro–. Creo que es éste –efectivamente, en la esquina inferior derecha, con letras verdes, se podía leer “Uriarte”.
Mendoza lo observó un instante, no pareció advertir nada especial y me pidió que le ayudara a descolgar el cuadro con cuidado. Así lo hicimos y al apoyar el marco sobre el suelo y mirar detrás del lienzo encontramos un sobre con unas letras manuscritas –“toneser zadomen”– y una carta en su interior escrita nuevamente con aquel sencillo cifrado: “si ha dogalle tedus tahas quia…” (“si ha llegado usted hasta aquí…”). Nos llevamos la carta a casa para leerla con calma y una vez allí realicé la transcripción y a continuación la leí en voz alta mientras mi compañero de piso preparaba un par de gin-tonics:
«Si ha llegado usted hasta aquí, señor Mendoza, puede que haya ocurrido una de estas dos cosas: o bien es usted tan sagaz como todo el mundo asegura y ha resuelto el caso, o se enfrenta en los próximos minutos a una verdad nueva y quizás aterradora. De cualquier manera, prepárese para conocer todos los detalles del caso del asesino del parque infantil o como quiera que los medios de comunicación hayan bautizado este asunto. Antes de nada, sólo me queda rogarle por una discreción absoluta, tan absoluta que si alguna persona cercana a mí conociera los hechos, dejaría usted de percibir el jugoso pago mensual que he ordenado que se le realice hasta mayo de 2016.
»No sé en qué momento situar el origen de esta historia, pero me remontaré a las elecciones municipales y autonómicas del año 2003 a las que me presenté por primera vez y que gané con facilidad, debo reconocer, más por la estructura político-social de mi ciudad que por mis cualidades personales. El caso es que durante esa campaña el partido me proporcionó un equipo electoral en el que rápidamente destacó un joven militante, Daniel Blasco, que pensaba bien, trabajaba mucho y coincidía en muchos aspectos políticos y vitales con mi persona. Probablemente lo que más rápidamente nos hizo congeniar fue la coincidencia en la crítica sobre determinadas personas del anterior gobierno municial y sobre algunos funcionarios del ayuntamiento que sobrevivían tras décadas de aburrida monotonía. La relación profesional fue muy gratificante y Daniel se convirtió enseguida en mi mano derecha; pero la relación personal fue mucho más enriquecedora y Dani se transformó en mi mejor amigo. Durante los siguientes años, las tareas de gobierno se entemezclaban con los asuntos personales sin límite alguno y fui observador cercano de su enamoramiento y de su posterior matrimonio con Lourdes, una chica que había conocido en la Universidad y con la que de una forma u otra había tonteado durante años. Y él fue testigo en mi boda y el organizador de mi despedida de soltero.
»Daniel fue siempre un eficaz y leal compañero de partido y de gobierno, y un amigo que sabía escuchar y aconsejar, un apoyo en los momentos de duda, un alivio en los instantes de miedo y un consuelo en los días de tristeza. No creo que mintiera si dijera que Daniel Blasco sabía más de mí que yo mismo y mi mente tenía la necesidad permanente de consultar cualquier asunto con él. Pero poco a poco una buena relación política y personal se convirtió en una obsesión: nos llamábamos en todo momento, yo le pedía consejo (y él me lo daba) sobre cualquier estupidez y nos enviábamos mensajes a cada instante. Empecé a soñar que me iba de vacaciones con Dani, comencé a despertarme en mitad de la noche pensando en él y me di cuenta de que aquello había pasado de una estrecha amistad a un trastorno obsesivo. Incluso llegué a sentirme correspondido en esa fantasmagórica relación cuando leí el último número de nuestra revista municipal; en las cartas de los vecinos había un mensaje de una tal Curly, que era el nombre del perro de Daniel, que hablaba del día de los enamorados y de lo difícil que le resultaba estar muy cerca de la persona amada y que él no fuera consciente. Pensé en acudir a un psicólogo pero soy una persona conocida, debo evitar cualquier riesgo de poner en juego mi imagen pública y nunca me he fiado de la confidencialidad de nadie, excepto cuando está en juego una bonita cifra (como es su caso, le recuerdo).
»Durante meses fue creciendo dentro de mí una incómoda sospecha. Me miraba ante el espejo y me negaba aquella posibilidad; miraba a mi esposa, una preciosa e inteligente mujer a la que nunca he merecido en realidad, y me decía que era imposible lo que mi imaginación sugería. Pero en todo momento la imagen de Daniel se me aparecía, y yo estaba deseando estar en todo momento con él, miraba compulsivamente el móvil a ver si tenía algún mensaje suyo, alguna llamada… Inventaba excusas cada vez más absurdas para llamarle, para escribirle… y si tardaba más de la cuenta en responderme, me irritaba… Le di vueltas y más vueltas… Yo soy muy tolerante con la homosexualidad, la respeto profundamente, pero creo que no es lo natural y no me relaciono con nadie cercano con esa orientación sexual (que yo sepa, al menos). Y, sin embargo, aquel pensamiento compulsivo que no me dejaba vivir, aquella tristeza cuando llegaba el fin de semana y él se iba con su mujer, aquella súbita alegría del lunes por la mañana, el corazón acelerado cuando recibía un mensaje suyo en mitad de la noche… Todo me llevó a la conclusión inevitable: me había enamorado de mi mejor amigo, de mi colaborador más cercano.
»Descartado lo del psicólogo, pensé en acudir a algún buen amigo, pero sólo Daniel me transmitía la confianza suficiente como para poder confesarle aquello que me torturaba. Lo malo de tener un amigo al que confiar todo es que se convierte en imprescindible. Nadie puede ocupar su lugar. Y cuando sentí la necesidad de contarle a mi mejor amigo lo que me estaba pasando, aquel desagradable enamoramiento que no debía prosperar, tuve el dilema cierto de enfrentarme a que la misma persona que me generaba ese sentimiento era la persona que podía aliviarme escuchándome. Pasé semanas terribles, y todo ello unido a la crisis en el partido por los casos de corrupción, pero nada de eso me importaba. Mi nombre había aparecido en un sumario y desde la presidencia del partido me habían sugerido la posibilidad de dejar mi cargo, a lo que me negué, pero fue una decisión que no medité en absoluto. En realidad, mi mente sólo pensaba en Daniel Blasco. Y pensaba en él como en ese objeto prohibido de deseo; y pensaba en él como mi mejor amigo, al que necesitaba volcarle mis preocupación y escuchar sus consejos. Yo estaba ardiendo por dentro, daba mil vueltas en la cama y me sentía tan solo…»
–Mira, Santi, como en la canción de los Burning: doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti –tarareó Mendoza.
«Reuní todas las fuerzas que pude y un día le dije que tenía que hablar con él de un asunto personal, necesitaba hablar con mi amigo. Como tantas otras veces, fuimos a comer juntos. Y le expliqué, sin muchos rodeos, la situación que estaba abordando, la imposibilidad de controlar ese sentimiento y la necesidad de que me ayudara a superarlo. Debo decirle, señor Mendoza, que en ese momento habría sido capaz de arrodillarme y lamer la suela de sus zapatos si me hubieran asegurado que de aquella forma su amistad se me demostraría inquebrantable. Me habría rebozado en estiércol y habría renunciado a mi carrera política si me hubieran garantizado que Daniel seguiría siendo el hombro en el que apoyarme. Lo que se me presentaba como el escenario más peligroso y salvajemente indeseado era que correspondiera mis sentimientos, que se me abalanzara para besarme. Porque aunque creo que con el roce de sus labios habría sido el más feliz de la Tierra por un instante, yo en realidad nunca he querido que este deseo insano prosperara. Lejos de una cosa y de la otra, Dani se violentó en extremo; creo que asumió mi confesión con el rol equivocado y, a mitad de la conversación, pareció que mi mejor amigo se iba y se quedaba en su lugar el tipo del que me había enamorado. Yo le insistí en que le confesaba aquello para sacarme la preocupación del pecho y para reforzar nuestra amistad. Pero mi amigo Dani desapareció aquel día y nunca volvió; junto a mí, en el despacho de al lado sólo quedó un tal Daniel Blasco que apenas me hablaba, que nunca me telefoneaba, que no atendía mis llamadas… Y sentí que el mundo se deshacía como un castillo de arena asolado por la marea alta; noté que era un pobre drogadicto, enganchado por accidente a la heroína de una relación equivocada y al que le habían quitado de golpe y al mismo tiempo la droga del enamoramiento y la metadona de la amistad sincera. Era un completo imbécil, con el corazón roto y sin el pegamento del hombro de un amigo.»
–¿Ves cómo en la música, igual que en la poesía y en la Estadística, cualquier elemento puede ser utilizado con cualquier objetivo? –me preguntó Mendoza–. Aquí tenemos ahora un elemento relacionado con el segundo capítulo de esta aventura: la letra de la canción de Nirvana, Imbécil –apuntó, y a continuación seguí leyendo sin añadir ningún comentario.
«Daniel me defraudó como nadie me ha defraudado nunca y, aunque es evidente que no debió de resultar fácil para él escuchar lo que oyó de mis labios, nunca esperé de él un rechazo tan ciclópeo, un abandono tan sonoro y humillante. Cuanta más alta es la estima que tiene uno en otro, más profunda es la decepción cuando ésta llega. Daniel Blasco desapareció de mi vida real como si se hubiera muerto, y su permanente ausencia se mantuvo en mi cabeza, en mi corazón, en mis sueños, haciéndome sufrir cada mañana, al ver el móvil sin sus mensajes, sin sus llamadas, al ver su puerta cerrada en el despacho de al lado, al ver su media sonrisa forzada cuando nos cruzábamos en el pasillo, cuando reunía a todo el equipo los lunes, al ver su insistente urgencia cuando hablaba conmigo y asomaba medio cuerpo por el quicio de la puerta, dando a entender que debía irse apresuradamente. Nunca comprendió que aquello no fue una declaración de amor sino una confesión a un amigo, al mejor amigo, al peor después. Porque toda mi relación amorosa con él se limitó, en realidad, a besarle a través de los versos de un poema.»
–Como en la canción de Dire Straits –anoté yo antes de que Mendoza se me adelantara.
«Los días parecían inviernos enteros en Siberia. Una mañana, antes de llegar al ayuntamiento, recibí un mail suyo con el asunto “Personal”. El corazón me latió de otra forma, recuperé algo de vida, la sangre volvió a fluir… Sin embargo, en el texto tan solo me decía que, por razones de índole estrictamente personal y en ningún caso por discrepancias políticas, presentaba su dimisión irrevocable y que, si a mi me parecía bien, trataría de aguantar unas semanas más en el cargo hasta que otra persona asumiera sus responsabilidades. Al llegar fui a su despacho y tuvimos una incómoda discusión; luego él fue al mío y continuamos. Y en algún instante deslizó insinuaciones sobre la posibilidad de hacer pública la orientación sexual de tal o cual persona. Cuando salió por la puerta me di cuenta de que aquello no tenía sentido; no solamente tenía destrozado el corazón y había perdido a mi mejor amigo, sino que estaba en riesgo mi carrera política y mi honor y el de mi familia.
»No lo pensé mucho; actuaron la ira y la frustración más que una mente fría de asesino. Quedé con Daniel en un parque de Móstoles, porque recuerdo que allí cerca vivía él cuando se incorporó a mi equipo y allí, junto a su antigua casa, habíamos comenzado nuestra amistad. Le rogué que me jurara que nada de aquello sería público jamás; pero daba igual, ni siquiera escuchaba lo que me decía; yo tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y con la derecha agarraba un cuchillo de cocina que llevaba escondido. Apretaba el mango con fuerza, con todos los músculos del brazo completamente tensionados. En un momento dado, me dio la espalda y traté de agarrar su hombro simplemente para llamar su atención, pero reaccionó muy mal. “¡Mo me toques, maricón de mierda!”, me gritó. Fueron sus últimas palabras. Triste, ¿verdad? Su última palabra pronunciada en vida fue “mierda”. Paradójico, porque demostró ser un verdadero mierda al final de su vida. Aunque trato de ser justo y quizás lo único que ocurrió es que él fue para mí mucho, muchísimo más importante de lo que yo nunca habría sido para él; era mi confesor, mi ayuda, mi medicina, mi oxígeno, mi vida… y yo… quizás yo solo fui su jefe y me inventé una realidad idealizada en la que él también me había considerado su mejor amigo. Me siento muy estúpido ahora, ridículo, humillado por la verdad, por una situación de la que no fui consciente hasta que fue tarde. Después de la tercera incisión hasta la empuñadura, me quedé paralizado viendo cómo se desangraba frente a mí y supongo que lo último que pudo ver fue mi cara de odio y al mismo tiempo la satisfacción de haberle arrancado la vida. Esperé unos minutos sin saber qué hacer. Le vi allí, inmóvil, sin vida, y me sentí poderoso por un instante, me sentí realmente maravilloso aquella noche.»
–Como en la canción de Eric Clapton –dijimos los dos a la vez.
«Decidí cargar su cadáver en mi coche y abandonarlo en algún otro lugar. Así lo hice. Por azar, decidí dejarlo en un parque infantil por el que pasé con el coche mientras callejeaba por diferentes barrios de Madrid. Llevé en brazos su cuerpo desde mi coche hasta el parque y sentí un ligero escalofrío; el cuerpo del deseo en mis brazos; qué curiosa paradoja que mi corazón llevaba meses deseando tenerle en mis brazos y así acabó, pero sin vida.»
–Tenerte en mis brazos, la canción de Ray Lamontagne –apunté.
«Abandoné su cuerpo con la convicción de que pronto yo estaría detenido, porque habría dejado algún pelo o cualquier resto de ADN en el cadáver o porque su sangre estaba en el maletero de mi coche. Quizás el éxito fue pensar en todo eso a posteriori y no agobiarme en el momento y, desde luego, me acompañó la suerte; no sé si la suerte de que nada mío contaminara el cuerpo de Blasco o de contar con una Policía completamente incapaz de hacer su trabajo. O quizás es que simplemente he visto demasiadas series de televisión y la realidad se aleja mucho de todo aquello.
»Su muerte me quitó un miedo del cuerpo, el de sentirme en manos de alguien que en cualquier momento podría delatarme; pero me desbordó con otro miedo, el de la mala conciencia arremetiendo en mi cabeza y el terror a poder ser descubierto y a que se uniera a la vergüenza de ser tachado de homosexual el escarnio de ser detenido por asesinato. Y a todo eso se unía la orfandad tras haber perdido a mi mejor amigo; podría alguien pensar que nunca lo tuve y que por tanto no lo pude perder; pero al menos sí perdí la ilusión de tener a mi mejor amigo al lado para confesarle mis pecados y pedirle consejo. No podía soportar esas piedras sobre mis hombros: ni la culpa, ni el miedo al deshonor, ni la amistad quebrada. Así que decidí contratar al mejor detective posible, que resultó ser usted de acuerdo con todas las referencias que solicité. Si usted no era capaz de descubrirme, mis miedos desaparecerían…¿y la culpa? La culpa, como casi todos los sentimientos, también desaparece; sólo es cuestión de tiempo. Pero no me di cuenta de que el sentimiento de soledad del huérfano no es fácil de arrebatar…
»Usted empezó a hacer su trabajo y con una rapidez escalofriante me situó como sospechoso, lo noté; ¿me equivoco? Seguro que no. Me sentí rodeado, acorralado; e ideé una forma de salvar mi honor y el de mi familia y acabar con mi culpa: desaparecer, a pesar del olor. »
La carta terminaba ahí. Eso no tenía sentido, quedaba lo más difícil por explicar: ¿cómo se había suicidado el alcalde y había conseguido que todo el mundo pensara en un nuevo asesinato? ¿Qué había pasado con el arma? ¿Por qué Mendoza seguía recibiendo anónimos amenazantes?
–¿Por qué paras, Santi? –me preguntó Ernesto–. Sigue leyendo, nos queda poco.
–Ehhh –dudé–. Se acaba aquí… ehhh… no hay más…
–¿Cómo? –preguntó con cierta calma–. ¿A qué huele la carta? ¿A limón tal vez?
Tomé el manuscrito original del alcalde con el texto en clave y me lo acerqué a la nariz. Efectivamente, aquello olía ligeramente a limón.
–Sí –respondí–, eso parece.
–Déjame tu mechero –me pidió Ernesto; se lo entregué y lo encendió bajo el papel, a unos centímetros, dispuesto a quemarlo.
–¿¡Qué haces!? –grité alarmado.
–¿Acaso no quieres seguir leyendo? –preguntó tranquilo mientras mantenía la llama del mechero bajo la primera hoja de la carta escrita por el alcalde que habíamos recuperado del cuadro de Uriarte Sebastián–. Vete transcribiendo esto –me entregó la hoja– y yo voy sacando los mensajes ocultos de las otras páginas. Esto del zumo de limón como tinta invisible es más viejo que el tebeo…
Al mirar con detenimiento el folio que me acababa de dar Ernesto vi que en la parte de detrás, que hacía un instante estaba completamente blanca, el calor había descubierto un texto oculto, con el mismo cifrado que el resto de la carta.
–Se lo pasó pipa el tío –me dijo Mendoza mientras seguía calentado una nueva hoja de la larga carta del alcalde–. Y a mí me ha hecho disfrutar. ¿No sientes el calambrillo, Santi?
–¿Qué calambrillo?
–En la residencia de enfermos mentales en la que yo vivía antes venía una señora a limpiar por las tardes y era muy campechana. Una vez me habló de la primera vez que hizo el amor y del calambrillo que sintió. Y que no hay nada más maravilloso en el mundo que ese calambrillo. Yo, cuando resuelvo un caso siento ese orgasmo mental, me gusta llamarlo calambrillo porque me recuerda a aquella señora. ¿No lo has sentido?
–Sí, supongo –dudé y ante el silencio siguiente, me dediqué a realizar la transcripción del resto de la carta. Cuando hube terminado, seguí leyendo.
«Debía desaparecer, pero no podía suicidarme; al margen de que eso pudiera interpretarse como una confesión o simplemente diera pistas nuevas, en sí mismo el suicidio resultaría humillante para mi familia.
»Lo primero que pensé fue en fingir mi muerte: un accidente de tráfico, un cuerpo calcinado que no fuera el mío, una muerte en falso, y aquel macabro teatro. Lo descarté rápidamente, por su enorme dificultad. Asumí que debía morir pero no podía suicidarme, y decidí asesinarme. Debía crear un falso asesinato (con una muerte real) que generara la sensación de que había un asesino en serie. ¿Qué mejor coartada para un asesino que estar muerto? Yo desaparecería como sospechoso y mi honor quedaría indemne. Así, con suerte, las investigaciones por corrupción podrían abandonarse y mi familia podría vivir tranquila el resto de su vida sin mí. Además, yo ya no puedo vivir sin él. Quizás en el infierno pueda confirmar que los amores que matan nunca mueren.»
–Sabina –dijimos a la vez.
«Tardé un tiempo en elaborar el plan. Leí muchos libros de misterio, de asesinatos, de detectives… Leí a Allan Poe, Conan Doyle, Agatha Christie, Dickson Carr, Chesterton… Y leí todo lo que pude sobre usted, señor Mendoza.
»Cuando me dijeron que habían encontrado unas cartas comprometedoras inmediatamente pensé en unos versos que le escribí a Daniel; quizás su mujer los había encontrado y habían llegado hasta ustedes… Me dio miedo, de nuevo; y no fui capaz de resistir otra vez aquel pánico, así que procedí a elaborar el plan de forma urgente: debía morir, aparentemente igual que Daniel Blasco, y mi cadáver debería aparecer en el mismo sitio, de la misma manera. Sólo espero que el azar no haya provocado que algún inocente haya pagado injustamente por mi culpa y la Policía haya encontrado algún chivo expiatorio al que culpar del doble asesinato.
»Para morir sin que existieran sospechas obvias de suicidio, no podía matarme con el cuchillo y que éste quedara allí junto a mí, con mis huellas, así que ideé un arma que nadie podría encontrar, un arma invisible».
–Hum… –me detuvo Mendoza–. Dickson Carr y sus armas invisibles…
–¿Qué? –pregunté desconcertado.
–John Dickson Carr, un maestro en la novela policíaca que expuso muchos casos imposibles, asesinatos en habitaciones vacías, armas invisibles… todo parece sobrenatural hasta que súbitamente se descubre al asesino y todo cobra sentido. Un gran escritor.
Reconozco que nunca antes había oído hablar de ese autor y en ese momento me sentí algo incómodo, tratando de hacerme pasar por escritor de misterio, de relatos con tintes de novela negra, y sin tener ni idea de nada. Seguí leyendo, aunque me quedó el resquemor…
«Cuando se me ocurrió la idea, me pareció una genialidad, aunque luego me entraron dudas. No obstante, si usted, señor Mendoza, está leyendo esto, es porque esta noche he conseguido acabar con mi vida y estoy convencido de que, si es así, la Policía no habrá sido capaz de culparme de mi propia muerte. Espero que realmente sea usted quien me lee aunque soy consciente de que quizás nadie nunca llegue a ver esta carta y a conocer la verdad.
»El caso es que mi idea genial fue apuñalarme con un cuchillo de hielo; para hacerlo solo necesitaba un buen molde y como soy un poco manitas lo construí yo. Hice un molde para algo parecido a una espada con la punta afilada, un arma de unos 35 o 40 centímetros de longitud. Cuando hice el primero, lo probé con un melón y fue todo un éxito; sin demasiada fuerza, la punta entraba fácilmente en la fruta. Decidí preparar cuatro o cinco armas de ese tipo y mantenerlas en el congelador hasta esta noche. Cuando termine esta carta me llevaré las armas de hielo en una bolsa para congelados, y esa bolsa será lo más parecido al arma del crimen que encontrará la Policía. Me subiré al columpio y me apuñalaré allí, intentando alcanzar el corazón o alguna arteria vital. Como será algo doloroso, me llevaré también una jeringuilla con un anestésico fuerte. Me lo inyectaré al llegar al parque, después sacaré los cuchillos de hielo y me subiré al columpio. Confío en que para entonces no haya hecho efecto todavía la infusión de tejo, que con toda seguridad no aparecerá en la autopsia».
–¡Ja! –me asustó Ernesto de repente–, también Agatha Christie…
«Y allí acabará todo… O casi todo. Si sale bien, mi cadáver aparecerá en el mismo lugar que el cuerpo de Daniel. Imagino que todos pensarán en el asesino en serie. Para incrementar esa sensación, he contratado a un chaval para eche al correo unas cartas que he preparado para usted y que recibirá, si no pasa nada raro, hasta el próximo mes de agosto. Él no conoce el contenido, son amenazas burdas, anónimos sin ninguna pista razonable; y le he dejado indicaciones expresas sobre las fechas en las que debe enviarse cada carta. Espero no haberle asustado mucho, señor Mendoza; mi plan, como es lógico, debía tener algunos pequeños daños colaterales y quizás su intranquilidad haya sido uno de esos efectos indeseados. Ya sabe que uno no puede tener siempre lo que quiere.»
Nos miramos y, sin hablar, ambos comprendimos que ahí estaba la referencia a los Rolling Stones. Y seguí leyendo el último párrafo.
«Como conclusión, debo reconocer que no me siento mal. Creo que he perdido definitivamente la cabeza. Sí, he matado a un hombre. Oh, mamá, no te merezco, nunca te merecí; dígaselo a mi mujer, señor Mendoza, que la quise más que a nada en el mundo; tanto, que el amor y el deseo incontrolable que sentí por Daniel no fueron suficientes para abandonarla; ni por un momento pensé que pudiera estar con alguien más a gusto que con ella. Mamá, te quiero, pero maté a un hombre. Puse un cuchillo en su pecho. Se lo clavé, ahora está muerto. Mamá, la vida acaba de empezar. Pero ahora me tengo que ir y dejarlo todo. Mama, mi intención no era hacerte llorar. Si no estoy de vuelta mañana a esta hora, sigue adelante, sigue adelante como si realmente nada importase. Dígaselo, señor Mendoza, pero sin que sepa lo que hice.»
Con mis ojos bastó para que Mendoza asintiera: ahí estaba la última canción de nuestra banda sonora: Bohemian Rhapsody.
.
«Y he planeado mi suicidio cuidadosamente para que parezca un asesinato. Ya sé que normalmente es al revés; se intenta que el asesinato parezca un suicidio. En este caso, debo salvar mi honor y el de mi familia. Y Belcebú, no puede haber sido otro, me ha dado la inteligencia suficiente para armar este diabólico plan. Sí, en esta locura premortem que me desborda me veo como un ángel negro, un esclavo de Mefistófeles, un alma poseída por el maligno. Y la única bondad que me queda es para intentar que no sufra mi familia. No le diga nada a mi mujer, señor Mendoza; sólo que la quiero, que la quise; no le diga nada más a nadie. Le recuerdo que su extraordinaria paga desaparecerá antes de tiempo si una persona cercana que lleva mis cuentas como un hermano fiel llegara a enterarse de algo de esto. Si se publica algo o llega a conocimiento de mi familia algo ligeramente injurioso contra mi persona, sea o no sea culpa suya, usted dejará de cobrar. Sea por tanto lo más discreto que pueda. Por mi bien y por el suyo. No importará si lo hace usted por salvar a un inocente que hayan detenido equivocadamente o si lo hace usted porque su conciencia así le obliga. Y como el viejo agonizante que no tiene que pedir permiso, me permito darle un consejo: si tiene una buena amistad, una de verdad, luche por conservarla; la amistad es infinitamente más agradecida que el amor. Pero elija bien a sus amigos y pondere cómo de importante es su amigo para usted y usted para él; si hay mucha desproporción, quizás acabe matándole.»
–Eso es todo –dije mientras apoyaba la última hoja sobre las demás, encima de la mesa.
–Estoy de acuerdo –afirmó Mendoza–. Lo de la amistad –continuó al ver mi cara dubitativa–, es infinitamente más gratificante que el amor. Esa es mi vida: en la parte espiritual sólo creo en los amigos, y en la parte física creo en el disfrute: sexo, drogas y todo lo que se pueda. Esa es mi filosofía, ya la conoces.
–Pues… –no sabía qué decir.
–Me ha generado una compasión inusual este diablo –confesó Mendoza.
–Mira, como la canción de los Rolling –anoté.
–¿Cuál?
–Sympathy for the devil: compasión por el diablo.
–Pues ya sabes cuál puede ser la banda sonora del último capítulo –sugirió y así lo acordamos.
Mientras saboreábamos varios gintonics y unos cuantos porrillos fuimos recordando algunos detalles de este extraordinario caso. Yo le preguntaba a Ernesto y él me aclaraba cada asunto:
–¿Al final tiene alguna explicación lo de las ropas mojadas en el cadáver del alcalde?
–Claro, el hielo derretido. Eso explica también que el pulmón tuviera agua, como se indicó en el informe forense.
–Obviamente se equivocó el forense al deducir que al alcalde le asesinó un zurdo.
–Sí y no –me dijo Mendoza–. Al apuñalarse él mismo con su mano derecha, la incisión a ojos de un forense era la de un zurdo porque la trayectoria de la mano derecha propia es la equivalente a la mano izquierda del de enfrente.
–¿Cómo en un espejo?
–Exactamente.
–¿Y crees que uno realmente puede asesinarse con un cuchillo, sea de hielo o de acero inoxidable? Hay que tener mucha sangre fría y mucha puntería, ¿no?
–Bueno, el alcalde lo ha aclarado: primero se procuró una buena dosis de anestesia para soportar el dolor; y en segundo lugar se tomó una infusión de tejo, que es mortal como bien sabe cualquier lector de Agatha Christie. Quizás no murió por las heridas del cuchillo de hielo, sino por el veneno. Pero claro, el forense no encontró ese veneno en el cuerpo porque no buscó veneno.
–¿Así que no es un crimen pasional?
–Es un crimen perfecto, Santi: tiene amor, dudas, rechazo, amistad, crisis, frustración… Ya estaba pensando en incorporar en mi tesis algún apartado sobre la influencia de la amistad y su relación con el amor y este caso me ha dado muchas claves.
–Así que somos amigos, ¿no? –le ofrecí mi copa para brindar.
–Pero sin mariconadas –al tintineo producido por el choque de las copas siguió un largo trago y un fuerte abrazo. Noto que Ernesto Mendoza es mi mejor amigo. No sólo me soporta, que tengo lo mío, sino que me ha sabido perdonar la mayor canallada que he hecho a cualquiera en toda mi vida…
–Sobre la desproporción de la que hablaba el alcalde en su carta –el exceso de alcohol despertó mi osada locuacidad–, creo que en esta amistad tú me aportas mucho más de lo que yo te aporto.
–La relación perfecta es esa, porque yo pienso exactamente lo mismo. Si tú crees que yo te aporto más y yo creo que tú me aportas más, podemos estar tranquilos, porque nadie va a matar a nadie… por ahora.